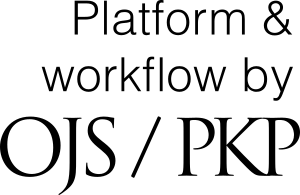LA PROTECTORA OSCURIDAD DEL LENGUAJE
Resumen
Los aficionados a la literatura sugieren de inmediato nombres como Faulkner y Joyce –o Guimarães Rosa entre los latinoamericanos–, cuando se les pregunta por textos “difíciles”. Con buen criterio eluden las obras de otros siglos, porque casi siempre su posible desencuentro con el lector proviene de lo que tienen de otros siglos, precisamente, y no de lo que habría en ellas de complejidad formal u oscuridad lingüística.
El lector de filosofía, en cambio, habituado al choque con textos que no se entregan de una vez, sabe que la oscuridad es la norma, o poco menos, y sospecha no sin razón que ella se entremezcla con la naturaleza de los problemas que aborda.
En vez de enumerar los casos que cumplen la regla, sería más fácil señalar las honrosas excepciones de comunicación sin lluvias y neblinas –tal vez Platón, Descartes, Berkeley, Bergson–, pero sin convicción suficiente. Porque podría aducirse con pertinencia que en esas páginas la claridad y la elegancia son tan peligrosas como sus respectivos opuestos. Es que, a veces, ocurre que se sacrifica la profundidad en aras de un objetivio didáctico. En otras palabras, quizás sea posible, también, ocultar “luminosamente” un significado bajo el resplandor de una metáfora, tanto como bajo la forma de un enigma, de la densidad o de la sofisticación.
El significado se enmascara mucho mejor así, mientras lector y autor, involuntariamente, sucumben al engaño de la transparencia o de la presunta sencillez. Por el contrario, a veces son los textos “difíciles” los que en realidad mejor evitan las interpretaciones apresuradas. ¿Hace falta recordar los peligros de la banalización de un concepto filosófico cuando se lo hace circular por las aulas o, peor aún, en los medios masivos de comunicación? En las primeras páginas de Ser y tiempo Martin Heidegger advertía con toda claridad al respecto, fijando sin querer toda una línea programática en lo expresivo –antes de sumergirse lentamente como una ballena metafísica en las aguas turbias pero ricas en nutrientes de su poderosa obra–.
Es fácil y algo automático argumentar que la filosofía no busca la belleza sino la verdad, y que su pretensión es explicar, teorizar, acerca de lo cual no existe aún “prueba científica” alguna –o ésta no es concebible–. Y que preocuparse por la forma en que discurre e informa de sus “verdades” sería tan vano como preocuparse por la tinta o el papel en que están escritas. Sin embargo, pueden señalarse algunos antecedentes en contrario.
Por ejemplo, Benedetto Croce aconsejaba leer a Hegel como se lee a un poeta, sin dar demasiada importancia a las tríadas conceptuales y a muchas parrafadas impenetrables. Y ahora recuerdo algo en la misma dirección, de mis lejanos tiempos de Facultad de Humanidades y Ciencias –que así se denominaba por entonces a iniciativa de su impulsor, don Carlos Vaz Ferreira–. Dicho en forma breve: recuerdo cuando el profesor Héctor Massa, filósofo él mismo pero casi sin obra édita, analizó obsesiva y magníficamente casi durante un semestre entero, dos páginas de la Lógica de Hegel, dando a entender que por esa puerta podríamos ingresar al “Todo” –algo semejante al cuento “El Aleph” de Jorge Luis Borges, donde a partir de un punto podía contemplarse la historia del universo y los más ínfimos episodios remotos de la vida personal–.
Había algo de Jacques Lacan en la modalidad expositiva de Massa, algo profundamente histriónico y seductor, pero despertaba menos simpatías entre los estudiantes –excepción hecha de su pequeño grupo de acólitos del sexo femenino–, que el célebre renovador del psicoanálisis. Pero vamos a lo que viene a cuento. En cierta ocasión, Massa notó que estábamos hundidos en una suerte de sopor, o modorra, bastante justificada por cierto, luego de varias horas de clase sobre Hegel. “¿Qué tengo que hacer para que reaccionen? –preguntó con una sonrisa sardónica–. “¿Tendría que embriagarlos?”. Imposible olvidar el uso de esa conjugación del verbo “embriagar”, que sonaba a buenos modales, para mentar la borrachera lírica –esa mezcla de aturdimiento y sorprendente o repentina lucidez– sin la cual no se puede siquiera sospechar de qué trata buena parte de la filosofía.
Hay algo aquí que es fácil de sentir pero engorroso de formular: la dimensión estética y la dimensión teorética o “científica” se encuentran íntimamente vinculadas. De algún modo, solamente de la conjunción de ambas puede surgir una expresión y una comprensión profundas, y con ellas, acaso, una modificación de nuestras creencias y de nuestras actitudes ante la vida.
Me gustaría culminar con un párrafo del que he hecho uso y abuso a lo largo de mis años de docente universitario y de periodista cultural. Todos tenemos nuestros “caballitos de batalla”, sin duda, y con los años, uno sospecha que la redundancia deja de ser un recurso pedagógico basado en la teoría de la información –para hacer más probable la llegada del mensaje al receptor a través de un canal con “ruido”–, sino que nos amenaza como la tentación de esas rigidices, esos mecanismos respecto de los cuales tanto nos prevenía Henri Bergson.
Miguel de Unamuno, en un artículo publicado en La Nación de Buenos Aires en 1919, insinuaba que se requiere romper la pregonada claridad y la luz de la razón, para lograr una visión nueva de las cosas. Según Unamuno, los estudiosos alaban a la abeja, por el heroísmo con que muere contra el fondo de una botella puesto a la luz. Fiel a lo que la razón y la lógica le dicen, la abeja busca la salida donde está la luz. Mientras la mosca, animal aturdido e ilógico, volando dentro de la botella en zig zag, encuentra contra la luz la salida.
Y agrega Unamuno: “pero aquí la abeja enloquece por sobra de raciocinio, mientras que la mosca, insecto estético –y que como tal se come la miel que fabrica el insecto lógico–, convencida de que el mundo no tiene salida, se pone a pasear por él y así la encuentra”.
La moraleja es extraña: romper con los uso simplistas del lenguaje, para revelar ciertos pliegues delicados de lo real, jamás atraerá a los lectores como moscas.
*Profesor de Cultura y sociedad contemporánea.
Depto de Estudios Internacionales
FACS – ORT Uruguay
Nota del editor
Una formulación menos autobiográfica de estas ideas y por ello bastante más encorsetada, la publiqué en El País Cultural (27/31998) hace doce años, con el título de “La filosofía de las moscas”. En esa época, y ni qué hablar hoy mismo, los desarrollos de la lingüistica, la semiótica y la filosofía del lenguaje en sus múltiples ramas, hacían y hacen imposible insertar precisiones técnicas al texto sin desarticularlo o restarle fluidez. A esas disciplinas y sus fascinados cultores dedicaremos alguna futura entrega de Letras Internacionales.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.