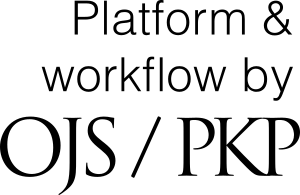LA ESTATUA DE CONDILLAC
Resumen
Para probar una de sus teorías, cierto filósofo del Siglo XVIII conjeturó una estatua muy particular: en forma gradual podría ir adquiriendo los sentidos de la vista, el olfato, el oído y el tacto. Al dotarla de sus sentidos externos, esa estatua poseería al cabo aquello que denominamos "conciencia".
En realidad, las abstracciones tienden a desvanecerse –eso al menos es lo que ocurre a menudo y ése es el destino de estas líneas, o bytes–. Y en cambio, cobran vida propia otros significados que acompañaban la imagen central.
Es decir, más allá de la idea en aras de la cual Condillac –porque así se llamaba el filósofo–, pergeñó ese dispositivo metafórico, lo que nos queda es esa imagen vagamente blanca, que poco a poco se va coloreando del color de la carne humana, las mejillas sonrosadas, los párpados nerviosos, los ojos húmedos tal como corresponde a las circunstancias propias de un estreno: la alegría inefable de estar vivo y sentir el mundo.
Me propongo en estas breves líneas recorrer el camino inverso al de la célebre imagen de la estatua de Condillac. El inquieto lector ya sospecha algo poco confortable, por decir lo menos, que consiste en practicar virtualmente el retiro de los sentidos, uno por uno, hasta regresar al mármol, esa piedra clara e imperturbable.
Agreguemos ahora un detalle macabro: imaginemos la perduración de la conciencia de sí, encerrada ahí dentro, ciega, sorda, muda, perpleja por la pérdida de esos puentes imprescindibles para acceder a la realidad externa que se disfrutaba en algún momento anterior a la catástrofe del experimento imaginario. Esto no es ficción, le puede ocurrir a cualquiera.
Un episodio de hipertensión, un accidente cerebro vascular y ya estamos prontos, mirando la nada, inmóviles. Sin palabras. Sin la palabra, que acaso se evocará como algo sagrado después de su inexorable y radical ausencia. Es muy extraño concebirse en una circunstancia en que, con suerte, todavía los ojos pueden ver, sin poder decirle a nadie qué cosas desearíamos mirar. Tampoco logro concebir el dictado previo de testamentos que permitan atenuar estos sublimes terrores.
No debe ser casualidad que me hiera con mayor persistencia el recuerdo de los personajes de Jorge Luis Borges muertos por la “rotura de un aneurisma” que los muertos por causas más gloriosas, sean las de los cuchilleros, o las de los vikingos.
Evocar a ese gran autor ciego torna algo obvia mi estrategia. Pero sería temerario andar siquiera unos metros por ese camino que me tienta, sin la ayuda poderosa de la literatura y el cine –sobre todo si la marcha la emprendo con parsimonia, mientras algunos amigos esperan mi texto sobre la hora del cierre de Letras Internacionales–.
Por eso iré al grano, o a los hitos más duraderos acerca de estas morbosas fascinaciones. En primer lugar, las personas de cierta edad saben que nadie mejor que Edgar Allan Poe para describir, o acaso despertar, el temor de ser enterrado vivo. El relato “El entierro prematuro” se centra, precisamente, en la obsesión del protagonista, que padece episodios de catalepsia, de terminar con su cuerpo en un ataúd antes de tiempo. Otros textos del mismo autor rondan la idea del entierro en vida.
Yo no la ví, pero creo que pasó sin pena ni gloria la versión cinematográfica con el mismo título del original, “The premature burial” (Roger Corman,1962).
Por su parte, “Confucius” (Mei Hu, 2010) la formidable superproducción china con
Chow Yun-Fat en el papel estelar, arma con lujo de detalles una escena horrorosa. En aquellos tiempos, familias enteras eran enterradas vivas junto a los señores a los cuales servían.Una niña despierta junto a su madre muerta, dentro de la tumba de grandes dimensiones, apenas iluminada. Golpea una puerta en vano. La última vela se apaga. Más tarde Confucio, el notable filósofo y político argumenta en una asamblea, en medio de un agrio debate, acerca del imperativo de dejar de lado esa tradición absurda.
En 1971, Dalton Trumbo dirigió una película antibélica y favorable a la eutanasia basada en su propia novela “Johnny Got His Gun”. El argumento ofrece el peor mal, esto es, la peor variante del entierro en vida. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado es gravemente herido por una explosión y pierde sus brazos, sus piernas, pero además queda ciego, sordo, mudo y encerrado en su propio cuerpo, apenas un torso, un despojo humano. Otra estatua de Condillac que revierte el tiempo: de la vida a la conciencia dentro de una piedra, o poco más que una piedra.
El primer tramo del film es tan shockeante para el espectador, que casi pasa desapercibida la buena noticia de que con el tiempo el ex soldado logra recibir mensajes mediante la caricia de un dedo en el pecho y comunicarse mediante sacudones de su cabeza (o por lo menos eso es lo que recuerdo de algo que me suscita pavor sólo al tratar de evocarlo).
Ahora mis amigos recibirán un texto.Me iré a dormir. El lector hará lo propio. Ambos, en distintos tiempos, apagaremos la luz. En algún punto de la madrugada oscura, ningún hilo de claridad, ninguna alarma de un coche, perturbarán nuestro insomnio. No hay contrastes. No hay referencias. A lo sumo el tacto de las sábanas en las piernas. Pero no hay cobardía al tantear la mesa de luz, buscando pruebas de que todo está bien. Un interruptor que nos conecte de nuevo al mundo. Es humano hacerlo. Porque todos podemos quedar encerrados, con la conciencia en medio del pavor del claustro, al revés de la estatua de Condillac.
*Profesor de Cultura y sociedad contemporánea.
Depto de Estudios Internacionales
FACS – ORT Uruguay
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.