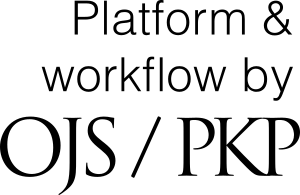FRANCISCO: Un Papa heterodoxo
Resumen
Tras una multitudinaria vigilia en las playas de Copacabana, que habría congregado a más de dos millones de jóvenes, casi tres, –una cifra récord para este tipo de eventos- venidos de todas partes del globo, se despidió finalmente este 28 de julio el flamante nuevo Papa Francisco, poniendo fin a su primer viaje internacional y cerrando una semana de apretada agenda en el marco de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud desarrollada en Rio de Janeiro. Si la misa de clausura fue impactante desde el punto de vista de la asistencia pública, hay que decir que tanto la apertura del evento como su desarrollo no fueron menos espectaculares.
Llegado el 22 de julio, el Papa, motu proprio, recorrió las abarrotadas calles céntricas de Río en el clásico “papamóvil” con el objetivo de encontrarse “cara a cara” con el “pueblo”, lo que en los hechos significó saludar a algunos de los cientos de miles de peregrinos que lo seguían, casi histéricamente, y pese a la incesante lluvia, besar a niños, bendecir a enfermos y, en un gesto suyo típico, hasta tomar algún mate de camino a reunirse con las autoridades brasileñas en el Palacio de Guanabara.
Acompañado por más de 14 mil efectivos –la mayoría de ellos militares- el “operativo Papa” fue verdaderamente épico aún para una ciudad-metrópolis como Río ya que supuso el despliegue de vehículos blindados, helicópteros y buques de patrullaje.
A su arribo, le siguió, el día 24 de julio, su traslado hasta el Estado de São Paulo y el oficio de una misa en la Basílica de nuestra Señora Aparecida, rodeada, según los estimativos, de más un millón de personas. El mismo día se dirigió al hospital San Francisco de Asís en donde bendijo a jóvenes adictos al crack, al alcohol y a otras drogas. Ya el 25 de julio, el Papa visitó a la tan famosa como peligrosa favela de Varginha, intentado mostrar que su preocupación por los pobres no es sólo discursiva.
Pero estas actividades del Papa no fueron sino un preámbulo del verdadero evento, que daría inicio formal en la noche del día 25. En un gigantesco escenario, equipado con la más moderna tecnología y montado justo en frente de las hermosas playas cariocas, el Papa fue homenajeado –para algunos, casi que como una estrella de rock- de una manera atípicamente festiva: mucha música, bailes, cánticos, puestas en escena y un millón de jóvenes exaltados, muchos de los cuales, vale decir, viajaron expresamente miles de kilómetros para darse cita con el Máximo Pontífice. Los días siguientes fueron dedicados al “via crucis” y a la vigilia de oración preparatoria para la misa del domingo, con la que concluyó el magno evento.
Pero el relativo éxito de este encuentro, sobre todo en comparación con los que había sido los desarrollados anteriormente con Juan Pablo II y Benedicto XVI, es, en realidad, y permítasenos la analogía, como un oasis en un desierto para la Iglesia Católica. Y lo decimos porque, como es sabido, esta institución, de las más antiguas del mundo, se encuentra actualmente asediada por una serie de problemas que la han arrastrado a una profunda crisis.
Por un lado, están los numerosos escándalos de corrupción que, si bien no son algo nuevo en su historia, se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. A ello hay que sumar, nada menos, que los desdeñables casos de pedofilia que se han sucedido en alud, uno tras otro, y que se han constatado en buena parte del globo. No sólo el volumen de estas violaciones deja perplejo a cualquiera sino que el manejo, cuanto menos, dudoso e insuficiente, del tema por parte de la Iglesia –tanto con Juan Pablo II pero, sobre todo, con Benedicto XVI, quien adoptase una cuestionable política de “barrer debajo de la alfombra” omitiendo y encubriendo casos– no ha contribuido sino a agudizar aún más una sangría en términos de imagen pública y, como consecuencia, en términos de feligreses, que se ha vuelto verdaderamente difícil de saturar.
Por otro lado, la Iglesia enfrenta un fenómeno de descatolización no sólo de Europa, que lo registra hace tiempo, sino también de América Latina en donde el catolicismo, aunque todavía la religión dominante, ha experimentado un decrecimiento sostenido. En particular, en Brasil el porcentaje de brasileños católicos disminuyó de un 89% 1980 a un 65% en 2010. Paralelamente, y reflejando una clase media en ascenso y de pleno adaptada a los valores seculares de la vida moderna, se constata la emergencia de los llamados “sin religión”, en los que se incluyen los ateos –particularmente pujantes en Rio de Janeiro- y que han cobrado una fuerza considerable en las últimas décadas, llegando a totalizar el 8% en el país carioca. Lo último no deja de sorprender si tomamos en cuenta que Brasil tradicionalmente ha sido y, en realidad, es todavía, con sus 123 millones de católicos, el país más católico del mundo.
En contraste con el rápido declive del catolicismo, los grupos evangélicos se encuentran, en Brasil y más allá, en un crecimiento explosivo. Las razones de este aumento son difíciles de determinar pero quizás hayan sido sus sistemas de jerarquías más laxas, que son la antítesis de la burocracia paquidérmica del Vaticano, su afán evangelizador,- sobre todo, en los barrios más humildes- y su acento moderno en el individuo, lo que le hayan permitido a estos grupos adaptarse mejor y capitalizar así el retroceso sostenido del catolicismo, que cosecha más bien adhesiones entre las personas mayores y no tanto en los jóvenes, franja etaria en la que más drásticamente ha caído su influencia.
A este difícil panorama se enfrenta y se enfrentará Francisco. Y ciertamente su viaje a Brasil, y aunque ya había sido pautado antes por Benedicto XVI, revistió, sin lugar dudas, una gravital importancia. De ahí precisamente que haya prometido “volver”. Es que Francisco, como lo hizo patente en uno de sus discursos en Río, es muy consciente de que el futuro del catolicismo se cifra, aunque si bien no exclusivamente sí en buena medida, en la conquista de la juventud y, en particular, de la juventud latinoamericana porque allí yace la esperanza de renovar las filas y de mantener así a la institución con relativa salud.
Para combatir el declive de la Iglesia, Francisco ha adoptado una estrategia casi opuesta a la de Benedicto XVI, lo que refleje quizás las profundas diferencias de “parcours” tanto intelectual como de carrera eclesiástica de ambos Papas. Por un lado, un Bergoglio de extracto jesuita, acostumbrado a cultivar un bajo perfil bajo y a la evangelización, y, por otro, un Ratzinger, intelectualmente más robusto, y quien además presidiera la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera moderna del Santo Oficio, encargada de custodiar férreamente la dogmática católica.
Marcando distancia con su antecesor, en primer lugar, Francisco ha procedido a reconocer los errores de la Iglesia y, más aún, a admitir que “hasta los Papas pecan”. Aunque ello puede resultar de sentido común para un no católico es, en realidad, algo bastante novedoso, sino transgresor, si miramos la historia de la institución, la cual ha sido renuente a verse a sí misma como una organización terrenal, falible de cometer errores –recuérdese, a propósito, la famosa bula Syllabus Errorum de Pío IX en 1864 en la que, además de la polémica condena a la libertad de expresión y de consciencia, se proclamaba la infalibilidad de la Iglesia y, en particular, la del Papa en todos los asuntos-. Rompiendo con esa larga tradición, Francisco se refirió a la Iglesia en términos bastantes críticos: la calificó como una “reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones", “fría y autorreferencial” y “prisionera de su propio lenguaje rígido”.
En segundo lugar, y dada la situación actual de la Iglesia que Francisco diagnostica, Francisco repitió varias veces en sus discursos de Río que quiere iniciar una “revolución”, incluso habló de una “revolución copernicana”, lo que, para quienes conocen el triste derrotero de la Inquisición con Galileo –cuyo libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo (1632) estaría prohibido por el Index hasta 1822- no deja de resultar una analogía poco feliz. Pero más allá de ello, lo que se propone Francisco con su “revolución” es, ante todo, terminar con esa Iglesia aletargada, que sobreestimó la eficacia y la actualidad de su mensaje y comenzar una que sea más proactiva en la seducción de fieles: en pocas palabras, quiere una Iglesia que “salga a las calles”.
De ahí también su despreocupación por las formas y los protocolos, algo siempre bienvenido a los paladares posmodernos, pues éstas no hacen sino poner distancia entre Dios, la Iglesia y el creyente de a pie. Esta que, en algunos puntos, retoma la línea del Concilio Vaticano II de 1959, y es además la que hace a Francisco especialmente proclive a tomar decisiones espontáneas y/o desconcertantes para los más ortodoxos –como ponerse un sombrero indígena, tomar una ruta que no era la planificada o visitar una favela-.
En tercer lugar, Francisco ha emprendido una campaña que pone especial énfasis en la ayuda a los pobres y los más necesitados y en los valores de humildad y en la compasión, lo cuales intenta oponer al materialismo rampante del mundo moderno. De hecho, una de sus primeras líneas ni bien llegó a Río fue: “No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso: Jesucristo.” Un discurso que, según se mire, sintoniza o rivaliza, con los discursos progresistas que hoy por hoy proliferan en el continente.
No cabe duda de que, en muchos aspectos, Francisco es, amén de carismático, heterodoxo, principalmente en su forma de relacionarse con la gente, de y de dar el mensaje cristiano. Sin embargo, además de que es demasiado temprano, sería exagerado ver en Francisco un “revolucionario”, sobre todo porque en materia doctrinaria el Máximo Pontífice no se ha movido un ápice de la línea de sus predecesores. Si bien ha edulcorado la modalidad de su defensa, en lo esencial ha mantenido las posturas conservadoras en temas como la participación de la mujer en el sacerdocio, el uso del condón, el matrimonio gay, la fecundación in vitro, la legalización de drogas, etc. Además, y entre otras cosas, todavía resta por ver qué decisión tomará con respecto a la Teología de la Liberación, un movimiento que supo tener mucho peso en América Latina pero que fuera rechazado por Juan Pablo II y Benedicto XVI por su alegada “inspiración marxista”.
Por otro lado, y aunque desde el punto de su régimen político, el Vaticano tiene, desde León I en el siglo V, la forma de una monarquía absoluta, es sabido que los Papas tienen que lidiar con la resistencia de la curia romana, ampliamente conocida por su intrínseca hostilidad a los cambios y que probablemente, y como se cree ya hicieron con Benedicto XVI, pueda terminar frenando los intentos reformistas de Francisco –que, dicho sea de paso, ya comenzaron a molestar a algunos cardenales- una vez caduque su “período de gracia”.
Sobre el autor
Lic. en Estudios Internacionales
Maestrando en Filosofía Contemporánea.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.