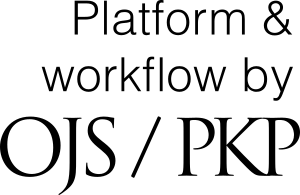El mercado en pugna con la política? (II)
Resumen
La crisis europea se ha vuelto cada vez más enrevesada. Basta ver el sinnúmero de recomendaciones y advertencias que aparecen a diario en la prensa para hacerse una idea de la magnitud del problema y lo difícil que resulta encontrarle una salida. Un síntoma es la enorme divergencia de opiniones sobre cómo se debe actuar frente a la misma. Para algunos comentaristas, los líderes de los países europeos capitulan frente a los mercados. Para otros, no han actuado con la celeridad suficiente y han permitido que la crisis adquiera dimensiones alarmantes. Otros más advierten que las medidas tomadas conducen a una recesión en lugar de solucionar la crisis. Pero también existe un cuarto grupo que piensa que, no importa lo que se haga, los esfuerzos serán estériles; el euro se conservará en una zona más pequeña (en los seis o siete países de economías más fuertes) o desaparecerá por completo.¿Cómo empezó todo este embrollo? Al principio parecía que sólo estaba en juego la bonificación de Grecia. La causa inmediata fue la crisis financiera del 2008: los inversores en bolsa buscaron refugio en los bonos de deuda de los estados, y dejaron en evidencia la verdadera situación de las finanzas griegas. Luego fueron poniendo la mira en más y más países, hasta que llegaron a los bonos italianos; ahí la alarma saltó. A Grecia se la podía sostener con los fondos de ayuda acordados por los miembros de la Eurozona, pero éstos no alcanzarían para salvar a Italia. Desde entonces se vive en situación de emergencia. Los líderes europeos van de conferencia en conferencia, y, contra sus estatutos, el Banco Central Europeo compra bonos de los países más afectados para impedir que se hundan. Pero esto es apenas la manifestación de una crisis más profunda que viene de más lejos.
Ya muchos analistas han señalado los defectos constitutivos del euro. El más nombrado es la ausencia de una unión fiscal. Los países miembros de la Eurozona adoptaron la moneda común pero conservaron su soberanía en material fiscal. Para compensar este inconveniente, e impedir que los estados incurrieran en gastos desenfrenados que desestabilizaran el euro, se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Ámsterdam, 1997) que establecía límites para el endeudamiento público (el déficit presupuestario anual no podía exceder el 3 por ciento del PBI y la deuda pública total no debía sobrepasar el 60 por ciento del PBI). Los iniciadores del mismo entendieron que se trataba de un primer paso en dirección de una mayor integración fiscal, pero pronto se vio que no había formas de hacerlo cumplir. La misma Alemania, que había insistido más que ningún otro país en que se fijaran criterios severos de disciplina fiscal, terminó por quebrantarlo sin mayores consecuencias. Algunas de las disposiciones de carácter disciplinario afirmaban todavía más la independencia fiscal, como aquella que establecía que ningún estado respondería por las deudas de otro (No-bailing-out clause, art. 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Pero al mismo tiempo no se previó qué ocurriría si algún estado se aproximaba a la quiebra.
Otro problema era la enorme diferencia de desarrollo entre los países que adoptaron la moneda común. En un extremo se hallaba Alemania (la primera nación industrial de Europa y la cuarta del mundo); en el otro, los dos países de menor desarrollo de la Unión Europea: Irlanda, que apenas empezaba a despegar con inversiones norteamericanas, y Portugal, que sigue siendo la cenicienta de Europa. A cierta distancia se hallaba Grecia, con una economía poco competitiva y altos índices de corrupción. Pero también Italia generaba dudas; aunque era y es la cuarta economía del continente (detrás de Alemania, Francia y Gran Bretaña), vivía aquejada de una inflación y una inestabilidad institucional crónicas. A ello se sumó que los criterios de admisión a la moneda comunitaria se aplicaron de un modo asombrosamente laxo. En el momento de su ingreso, en 2001, Grecia ya padecía de todos los males que le afligen ahora. El gobierno de entonces (el ministro presidente era Costas Simitis, del PASOK-Movimiento Socialista Panhelénico) entendió que no había otra salvación que montarse al carro del euro, y maquilló los datos para cumplir con los criterios de convergencia que se exigían para adoptarlo*. Esto se supo o se sospechó en Bruselas casi desde el comienzo, pero, inexplicablemente, los líderes de la Unión Europea hicieron la vista gorda. Hoy se sabe que fue un grave error incluir a Grecia en la Eurozona.
Pero aún cuando se respetaran estos criterios, el desequilibrio entre economías de muy distinto desarrollo encerraba un fuerte potencial de conflicto. Mientras abundó el dinero se barrió este asunto bajo la alfombra. Pero, no bien se retrajo el crédito como consecuencia de la crisis financiera de 2008, se vio que esta asimetría se había mantenido e incluso acrecentado. Fue a más tardar en ese momento que se comprendió con más claridad algo que los críticos del euro decían desde el principio: una unión monetaria sólo puede sobrevivir sobre la base de una unión fiscal y una política de desarrollo común, que admita también una transferencia de recursos de los países más ricos a los más pobres. Es decir, exactamente lo contrario a lo que se fijó para el euro (cada país se responsabilizaba por sus finanzas -No-bailing-out-, y hubo una negativa expresa a que la Unión Europea terminara transformándose en una “unión de transferencias”, esto es, que los países más débiles acabaran “lucrando” de la asistencia de los más fuertes). Hoy, con Europa en crisis, ocurre exactamente lo contrario de lo que se quería evitar: la cláusula de No-bailing-out se abolió de facto para Grecia (la ayuda adopta la forma de créditos pero todos saben que no podrá pagarlos), y la Unión Europea le transfiere fondos para reformar su infraestructura y modernizar su economía.
Pero la crisis no sólo desnudó la debilidad institucional del euro. También reveló la fragilidad del conjunto de las instituciones de la Unión Europea. En los últimos meses se ha hablado hasta el cansancio del liderazgo franco alemán (se puso de moda usar la contracción Merkozy por expresar la supuesta comunión de criterios entre la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy). Jean-Claude Juncker, ministro presidente de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (la instancia que congrega a los ministros de economía y finanzas de la Eurozona, al presidente del Banco Central Europeo y al Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios), José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la Unión Europea), Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo (el gremio que integran los jefes de gobierno de los países miembros) quedaron relegados a un mero plano testimonial. Menos aún gravita el Parlamento Europeo. Pocos tomaron nota de una serie de resoluciones que éste aprobó en septiembre, tendientes a endurecer el pacto de estabilidad financiera (incluían la supervisión de toda la política económica de los estados miembros, y una compensación que los países de mayor superávit comercial pagarían a un fondo comunitario). Es probable que queden obsoletas en los próximos días.
La crisis demostró dos cosas adicionales: que en las horas álgidas los ciudadanos confían más en sus propios gobiernos y parlamentos que en los organismos de la Unión Europea -que se perciben como lejanos y no debidamente legitimados-, y que se espera más de las economías más fuertes, lo cual indefectiblemente coloca en un plano preponderante a Alemania y Francia. No son necesariamente los peores presupuestos para inyectarle nueva vida a la Unión Europea. Si bien las instituciones comunitarias nunca fueron más débiles que ahora, también es cierto que pocas veces los parlamentos nacionales han estado tan centrados en Europa y en los asuntos europeos como en esta ocasión. Sin una mayor integración las instituciones comunitarias no podrán competir nunca con las nacionales, y el impulso para la misma sólo puede provenir del interior de los países miembros. Y sin el esfuerzo mancomunado de Francia y Alemania no se avanza en ninguna dirección, como se vio desde los orígenes de la Unión Europea.
Entre ambos pusieron en marcha el motor de emergencia con el que se pretende sacar al euro del pantano. El tema es hacia dónde y cómo. La opinión prevaleciente es que el enredo está hecho y de poco sirve lamentarse de los errores cometidos hasta la fecha. Ahora corresponde evaluar las ventajas y desventajas de las opciones disponibles. En Gran Bretaña hay muchos que proclaman el fin del euro, no sin cierta alegría por el mal ajeno. No es ésta, sin embargo, la postura oficial. El primer ministro conservador, David Cameron, se halla entre dos aguas: por un lado, recibe presiones de un ala del Partido Conservador para que Gran Bretaña suelte las amarras que la atan a la Unión Europea; por otro lado, forma coalición con los liberales (Liberal Democrats- Demócratas Liberales), el partido más pro europeo de todos. Este ha sido el conflicto en que se halló el Reino Unido desde su incorporación al bloque comunitario en 1973, durante el gobierno conservador de Edward Heath. El punto de equilibrio suele darse cuando la Unión Europea exige menos compromisos. Pero ahora, que se ha puesto en marcha una mayor integración mediante mecanismos de control de las finanzas, el conflicto se exacerbó. Gran Bretaña no puede aceptarlos sin ceder su soberanía en materia fiscal, lo cual choca contra uno de sus principios constitutivos más arraigados, pero tampoco puede aparecer como la causa de que el euro desaparezca sin dañar seriamente su relación con la Unión Europea**.
En los Estados Unidos existe más temor por el riesgo de una gran recesión a escala global que por la suerte del euro. En cambio, los gobiernos de la Eurozona están todos jugados a salvar la moneda comunitaria. Pero unos y otros coinciden en una cosa: la desaparición del euro llevaría aparejadas consecuencias incalculables. Nadie sabe exactamente qué costos tendría para los países endeudados en euros si volvieran a su antigua moneda, y no sólo para ellos: se piensa que el marco alemán se revaluaría respecto del euro (muchos inversores se refugiarían en esta moneda) con el consiguiente perjuicio para las exportaciones alemanas. A ello hay que añadir la pérdida de los beneficios de la moneda común: volverían a aparecer los costos de transformación de las divisas, las operaciones comerciales se volverían más opacas, se trastornaría el flujo comercial entre economías ya muy entrelazadas. Pero esto no sería lo peor. Se presume que habría una recesión a escala mundial, varios estados se declararían en bancarrota, y quebrarían muchos bancos y empresas. No habría beneficiados, sólo perdedores. Quienes abogan por el fin del euro no lo hacen porque imaginen un escenario más optimista; lo hacen porque no creen que pueda sobrevivir.
Donde no hay tanto acuerdo es en los pasos a dar para salvarlo. Alemania quiere que se impongan sanciones automáticas para quienes transgredan los criterios de estabilidad financiera y se efectúe más control sobre las finanzas de los estados (como se afirma, en camino hacia una unión fiscal). Los países más afectados por la crisis piden bonos europeos, es decir, que la deuda se reparta entre todos los miembros de la Eurozona. También abogan porque el Banco Central Europeo emita moneda o compre de manera ilimitada bonos de los países en dificultades. No sin razón opinan que la austeridad por sí misma no ayuda a salir del marasmo. De algún modo hay que compensar que sus economías retraídas recauden menos.
El gobierno alemán, que empezó negándose a cualquiera de estas soluciones, ahora dice que no se opone en principio a los bonos europeos, pero que éstos tienen que venir al final del proceso de transformaciones institucionales; de otra manera no habría garantías de que los estados hicieran las reformas necesarias. Lo que se esconde detrás es de nuevo el miedo a una “unión de transferencias” en la que Alemania sería la principal pagadora. Y aunque se plantó en su negativa explícita a que el Banco Central cumpla un papel más activo en la crisis (por miedo a la inflación, el fantasma que no se borra de la memoria alemana), toleró sin chistar que éste comprara más y más bonos para bajar la presión sobre la deuda (lo que de hecho equivale a emitir moneda). Es decir, hay movimientos en las dos direcciones.
Tal vez sea este punto el que pasan por alto los que critican más acerbamente el desempeño de los políticos. La política tiene sus propias reglas y sus propios tiempos. Por un lado, no se puede desconocer la contundencia de los hechos. Churchill lo expresaba así: Look at the facts because they look at you (atiende a los hechos pues ellos te observan). Es posible que los acontecimientos se precipiten y se reduzcan aún más las opciones. Por otro lado, los políticos se deben a sus electores y a sus partidos, y tienen que proceder con cautela para evitar que se rompa la cadena que los une a los ciudadanos y a sus propios correligionarios. Ello implica discutir, persuadir, dar marchas y contramarchas, aceptar compromisos y cambiar los puntos de vista cuando las circunstancias lo imponen o lo permiten.
La mayoría de los líderes europeos ya no opina como opinaba hace un año. Y la disposición a hacer más esfuerzos para salvar al euro es mayor, en casi todos los países de la zona, que la que existía hace apenas unos meses. Quién sabe. Quizás todo esto no alcance y el euro desaparezca. Pero también puede ocurrir lo contrario: que prospere este inmenso esfuerzo para salvarlo, y en unos años se opine que éste fue un momento de gloria de la Unión Europea.
*Lo contó Yannos Papantoniou, ministro de finanzas de ese gabinete.
**En la reunión cumbre de la Unión Europea del 8 y 9 de diciembre pasado, Cameron se negó a suscribir el acuerdo de estabilidad financiera que aprobaron sus colegas europeos (de severo control presupuestario como pretendía Alemania) porque le rechazaron las condiciones que pedía para proteger al sector financiero británico. Todavía es temprano para medir las consecuencias de este suceso (la delegación británica sostiene que no le dieron oportunidad para exponer su demanda de la manera debida), pero podría marcar un punto de inflexión en la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea.
*Sociólogo político. Graduado en la Universidad Libre de Berlín.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.