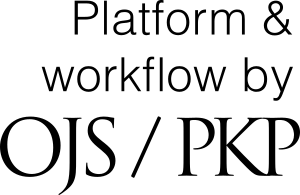¿QUÉ LUGAR PARA DIOS EN LA ESFERA PÚBLICA? ENTRE LAICIDAD, SECULARISMO Y PLURALISMO - Parte I*
Abstract
Introducción
¿Es necesario apartar a Dios del debate público? ¿Cuál es el lugar de la religión y de las Iglesias en las esferas pública e institucional? ¿Cómo debemos concebir la relación entre Estado, sociedad y religión en el siglo XXI?
Desde el 11 de setiembre, una lectura parcial del mundo (que sea política, académica o popular) parece presentar una división irreconciliable entre Occidente y Oriente (próximo, medio o muy lejano) sobre el fondo de guerras de religión. Esta tesis, propuesta algunas décadas atrás por Samuel Huntington -de manera casi profética dirán sus defensores-, ilustra la existencia de “líneas de fractura” entre civilizaciones o culturas en diferentes puntos del orbe, siendo la más explosiva la división entre el Occidente democrático y cristiano y el mundo musulmán, teocrático y autoritario. Habría entonces, supuestamente, un vínculo entre el Islam como religión y el Islam como vector de violencia política (Cesari, 2005: 39). Este vínculo, sin embargo, no sería proporcionalmente menos importante (o nocivo) que la influencia que poseen ciertos sectores conservadores protestantes en la determinación de la (belicosa) política exterior estadounidense. Más allá de estas consideraciones por demás maniqueas, fruto a menudo de la propaganda o de agendas particulares, resulta difícil negar el rebrote del debate religioso en la esfera pública e internacional. Luego de años durante los cuales el paradigma dominante se centró en el equilibrio de poder entre las dos superpotencias, el debate religioso parece querer estructurar una nueva visión del mundo.
En este sentido, resulta interesante desarrollar dos conceptos que a menudo articulan el debate entre religión, Estado y esfera pública, pero que suelen ser pobremente explicados: laicidad y secularismo. Frecuentemente asociados o utilizados como términos intercambiables, representan una visión, que algunos calificarán de etnocéntrica y occidental, de un tipo de sociedad particular. Precisamente en la actualidad, cuando estos conceptos sufren las críticas provenientes de los círculos religiosos o pluralistas, es que conviene entonces interrogarse sobre su validez.
Este trabajo se estructurará en 4 partes. La primera y segunda parte versarán sobre el desarrollo teórico y la distinción entre secularismo y laicidad y trataré más en detalle la concepción republicana y francesa de esta última. En tercer lugar se desarrollará la idea detrás del “mito de la laicidad o del secularismo” en las sociedades modernas. Por último, y a modo de conclusión, se presentará una visión alternativa a estas dos nociones, la de pluralismo.
El secularismo
El secularismo pareció imponerse, a lo largo del siglo XX, como la nueva “religión” de las democracias liberales, apuntalando tanto la autonomía individual como la independencia del Estado frente a otra forma alternativa (y rival) de control, de organización y de lealtad social: la religión y la iglesia.
En su acepción más simple, el término secular hace referencia a aquello que está desconectado de las cuestiones religiosas y espirituales. Derivado del latín “saeculum”, que significa temporalidad, el secularismo sería entonces un proceso de distanciación entre las esferas religiosas y temporales. Esto no debe conducir, necesariamente, a una exclusión de la esfera religiosa del plano temporal, sino más bien a una valorización de las realidades humanas y sociales en una época determinada. El Hombre, centrado y anclado en su temporalidad, no es más una entidad ausente en su propia determinación. La secularización no rechaza obligatoriamente la religión, mas produce un cambio y un ajuste de la fe religiosa a las experiencias y realidades provocadas por el cambio histórico y temporal. Esta “temporalización” es conocida en nuestra época como modernización (Dallmayr, 1999: 720). El secularismo busca promover la libre elección y la autonomía individual. El hombre debe ser capaz de debatir con su conciencia, sin otra intervención que la suya propia. En este sentido, la creencia y la fe emanarían sencilla y únicamente de la libertad individual, y no de la sumisión a un poder terrenal.
El origen del secularismo remonta a la transición entre la edad media y el renacimiento. Si el medioevo es antes que nada percibido como “l´age d´or” de la cristiandad, con la fe como motor y cimento de la sociedad, tanto en Oriente como en Occidente, los cuestionamientos que emergerán durante el renacimiento, amplificados posteriormente por los aportes filosóficos de la ilustración, provocarán el declive progresivo de la Iglesia en Occidente y el desarrollo de ideas y concepciones que posicionan al hombre en el centro del mundo y del universo, nociones en gran medida incompatibles con la subordinación del hombre a una potencia divina. Para Smith (2007:8), la Ilustración será responsable de socavar a lo religioso en sus fundamentos divinos y temporales, promoviendo un ateísmo y un anticlericalismo que emergerán como las nuevas referencias sociales y culturales. “L´age de la raison” cantonará progresivamente a la Iglesia al ámbito privado pero, argumenta el autor, la división entre Iglesia y sociedad, entre temporal y sagrado, será menos incuestionable que lo que los defensores de la tesis de la modernidad han pretendido. En efecto, las sociedades occidentales han construido sus sistemas de valores, sistemas que perduran hasta hoy en día, sobre los valores propios a la fe judeo-cristiana. Pero, podríamos argumentar, la valorización y aceptación de ciertos principios comunes, necesarios a la cohabitación pacífica, al respeto o al mantenimiento del orden social es una cosa, la creencia en una entidad superior, omnisciente y todo poderosa, es otra muy diferente. Ciertos teólogos argumentarán que la aceptación de los principios cristianos resulta indisociable de la creencia divina ya que los primeros carecen de sentido sin la última. Independientemente de dicha cuestión, los principios religiosos han fuertemente influenciado el sistema de valores de las sociedades modernas, sean estas seculares o, con más justa razón, religiosas.
El siglo XIX reforzará la fractura entre religión y esfera pública, y bajo la égida de pensadores, positivistas en su gran mayoría, como Spencer, Comte, Durkheim, Webber o Marx, se promoverá la idea que las sociedades industriales debían quebrar sus cadenas y conducir al individuo hacia la libertad y la autonomía. En esta época nueva, que se abrirá a los albores del siglo XX “«…theological superstitions, symbolic liturgical rituals, and sacred practices are the product of the past that will be outgrown in the modern era. The death of religion was the conventional wisdom in the social sciences during most of the twentieth century.” (Norris y Inglehart, 2004: 3). Esta idea de un vínculo casi mecánico entre progreso científico y secularización fue largamente defendida y articulada bajo la “tesis de la secularización”.
Uno de los primeros en explorar esta cuestión fue Peter Berger en The Sacred Canopy (1967), argumentando que la secularización y la modernización son dos fenómenos altamente correlacionados, uno no existe sin el otro, o más específicamente, la modernización conduce a la secularización de la sociedad (Berger renegará posteriormente, al menos en parte, este argumento). Para Berger, el racionalismo, así como el capitalismo, contribuyeron a la secularización a través de la diversificación productiva y el cuestionamiento de los dogmas y valores de la iglesia católica. En este sentido, la Reforma, como bien muestra Webber en su Ética Protestante, permitió limar progresivamente los límites de la libertad individual. Según la tesis de la secularización, el proceso evolutivo de las sociedades modernas transitaría desde un modelo holístico y tradicional, penetrado y dominado por la religión, hacia una sociedad con una creciente diversificación de las funciones sociales, provocando la marginalización y hasta la obsolescencia de la religión (Dallmayr, 1997: 718).
Los defensores del liberalismo político consideran que la separación del Estado de la Iglesia es inevitable. La separación institucional entre estas dos entidades debe realizarse según tres principios liberales y democráticos (Audi, 1997: 38): un primer principio libertario, donde el Estado debe permitir el libre ejercicio de la religión; un segundo principio igualitario donde el Estado no debe permitir o expresar preferencia alguna de una religión sobre otra; por último, un principio de neutralidad donde el Estado no debe tampoco desfavorecer ninguna religión. Sin embargo, la aplicación de estos principios puede resultar más fácil en la teoría que en la práctica. Así lo expone Bader (1999: 599): “Liberal political philosophy excels in the construction of ideal models of well-ordered states and societies and ideally reasonable citizens ; it does not tell us how to judge or act under conditions of not so well ordered actual states and societies. Quite often, the link between the ideal world and the real one is missing, and yet the real world is treated as if it approximates or resembles the ideal world”. Esta fractura entre un mundo teórico-ideal y el mundo real será aún más flagrante cuando tratemos de la laicidad, donde la rigidez y la generalidad de la ley se confrontan a las singularidades y complicaciones de una sociedad multicultural.
En este esfuerzo de separación de las esferas pública y privada, conviene sin embargo aportar cierta precisión sobre dos términos cercanos y a menudo utilizados como sustitutos: secularismo y secularización. Algunas formas de secularización serían más tolerantes y abiertas que otras a la heterogeneidad religiosa. Para Mayer (1998: 33), la distinción entre secularismo y secularización reside en que el primero es un término con connotación negativa y doctrinaria mientras que el segundo sería un término más tolerante. La secularización implica una apertura al mundo y a su propia época (en detrimento de lo sobrenatural). El secularismo, por el contrario, perseguiría una agenda militante negando la existencia de cualquier elemento trascendental. La secularización sería entones un proceso natural, casi orgánico de cambio social y cultural, una evolución progresiva de las actitudes y de los valores dominantes en una sociedad, mientas que el secularismo se inscribiría dentro de una lucha por el poder terrenal entre dos entidades con agendas políticas discordantes: la Iglesia y el Estado. El secularismo sería así un arma política en el esfuerzo del naciente Estado de emanciparse de la tutela moral y política de la Iglesia. Si este debate puede quizá limitarse al rango de las disputas semánticas, no es menos cierto que subraya la importancia de la tolerancia, de la comprensión y la aceptación del otro en todo proceso de secularización, particularmente si ese otro es nada menos que lo divino o lo trascendental. Resulta claro entonces que el secularismo puede estar tentado de caer en las mismas derivas fanáticas que la más fundamentalista de las religiones, erigiendo sus propios principios al rango de dogmas sagrados (en particular si adoptamos la dicotomía negativa/positiva entre secularización y secularismo). Algunos estarían tentados de afirmar que el problema del racionalismo científico es su intransigencia frente a toda forma no racional de construcción del significado.
La tesis de la secularización no se desarrolló sin generar un número importante de críticas y de visiones alternativas o contendientes. Algunas de estas tesis o teorías merecen un breve apartado (para un enfoque más detallado, ver Norris e Ingleheart, 2004, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, cap. 1). La tesis de la pérdida de fe propone la idea que el advenimiento de “l´age de la raison” y su enfoque empirista progresivamente minó los fundamentos dogmáticos y culturales de la religión, conduciendo a una erosión de la fe y de las prácticas religiosas en las sociedades más desarrolladas. Otra tesis, basada en un enfoque funcionalista e inspirada en los trabajos de Durkheim (Les formes élémentaires de la vie religieuse) es la de pérdida de significado o sentido social, donde la religión es entendida no únicamente como un sistema de valores, sino también como un conjunto coherente de ritos y acciones que regulan la actividad humana y aseguran la cohesión social. Según esta tesis, la diferenciación estructural de las sociedades modernas, generada a través de la creación de instituciones (de protección, de asistencia o de educación) estatales (al menos en sus inicios), conduciría a la pérdida del sentido social de las instituciones religiosas. El Estado desplazaría entonces a la Iglesia en su dominio terrenal, relegándola casi exclusivamente al ámbito espiritual y privado.
Norris e Inglehart presentan, ellos, una tesis de la secularización revisitada (2004:13), basándose en la noción de seguridad existencial. Dos axiomas son fundamentales a esta teoría. El axioma de seguridad propone que las condiciones de seguridad (en el más lato sentido desde una perspectiva socio-económica y de desarrollo humano) varían en función de las sociedades y que las características dadas de cada sociedad impactarán sobre el nivel de religiosidad: “the experiences of growing up in less secure societies will heighten the importance of religious values, while conversely experience of more secure conditions will lessen it ” (2004 :18). El segundo axioma, de las tradiciones culturales, considera que las diferentes visiones del mundo (world views) originalmente asociadas con la religión, moldearon los diferentes sistemas de valores sociales. En la actualidad, estos valores no serían transmitidos y vehiculados a través de la iglesia, sino que serían el sistema educativo y los medios de comunicación los encargados de transmitir los valores relevantes.
Conviene resaltar que si en Europa el secularismo tiene tanta importancia, es sobre todo porque ha sido reconocido por la mayoría de los Estados como un principio fundacional. Según Ferrari (2005: 12), las características principales , tanto políticas como legales del secularismo en Europa son: la libertad individual de culto, que conduce a la no-discriminación y a la irrelevancia de la religión en el usufructo de los derechos cívicos y políticos; la distinción entre Estado e Iglesia, asegurando por un lado la autonomía de las organizaciones religiosas y la ausencia de intervención estatal en sus doctrinas y organizaciones, y por otro lado, la independencia del Estado de toda forma de legitimación religiosa del poder Estatal, fundado pura y exclusivamente en la voluntad ciudadana.
Sin embargo, debemos interrogarnos sobre la perspectiva o idea que el secularismo pueda “exportarse” sencillamente. Hemos visto que el secularismo fue un proceso histórico y político que acompañó en la mayoría de los países europeos la creación del Estado y de la Nación. El secularismo “a la europea” no puede por lo tanto disociarse de esa lucha intestina por el poder entre, por un lado, las fuerzas centralizadoras (y normativas) del naciente poder político, y por el otro, las fuerzas eclesiásticas, divinas quizá, pero temporales con total certeza. La construcción y legitimación del poder estatal (y ciudadano a posteriori) debió realizarse “a expensas” de su competidor directo por el control de las almas (y los recursos) terrenales. El Estado y la Iglesia no podían coexistir en el mismo plano político, económico y jurídico, y esta no-cohabitación se saldó ya sea en la exclusión de la Iglesia de la esfera temporal (como en el caso de Francia) o en la subordinación del poder religioso al poder estatal (como en el caso de Inglaterra). ¿En qué medida este proceso tan específico a Europa no creó condiciones particulares difícilmente exportables a otros contextos. ¿Cómo explicar el secularismo en países donde Estado e Iglesia no son más que uno? Antes de intentar responder a esta pregunta, conviene desarrollar la noción de laicidad.
La laicidad
¿Es acaso necesario introducir una distinción entre secularismo y laicidad? La laicidad, ese concepto “tellement français” que pena a atravesar las fronteras latinas, es a menudo traducido en Inglés como secularismo (Laborde, 2002: 168), pero permanecerá por siempre fuertemente asociado al proceso republicano francés. Si es posible remontar su génesis hasta la revolución francesa y la separación radical entre la Iglesia católica y el nuevo poder civil revolucionario, habrá que esperar hasta el fin del siglo XIX para asistir a las primeras tentativas de definición y aplicación institucional (los “interludios” de la Restauración, de la Monarquía de Julio y del III Imperio no son del todo ajenos al freno de las fuerzas laicas y republicanas). Hacia 1880, Ferdinand Buisson -uno de los primeros en teorizar sobre la laicidad-, se rebelaba contra “cet état des choses qui consistait essentiellement dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines et la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion” (en Bauberot, 2004 :14). La laicización, a imagen del secularismo, se construye sobre la conquista progresiva de esferas de influencia en el ejército, en la función administrativa, en la justicia y, lugar de batalla estratégico entre Estado e Iglesia, en la escuela. Pero hasta aquí nada nuevo o radicalmente diferente con respecto al secularismo. Sin entrar en un pormenorizado detalle del recorrido histórico de la laicidad, destaquemos que transita un proceso similar al del secularismo, aunque es posterior en el tiempo, con el progreso y aumento de la influencia de las fuerzas anticlericales y libre-pensadoras. Jean Bauberot (2007:48) identifica tres características distintas de la laicización en sus inicios. La primera es la fractura institucional de la religión y el retroceso de su influencia social, conducente a la autonomía creciente de otras instituciones sociales. La segunda característica es que, no obstante su deterioro institucional, la religión mantiene una importante legitimidad social. La última característica de este proceso inicial de laicización sería la aceptación del pluralismo religioso.
Podemos ahora introducir una primera distinción entre laicidad y secularización, basándonos en el aporte de Claude Langlois, que distingue entre una laicidad de combate y una laicidad de Estado (Langlois, 2005: 11). La primera, llamada laicidad de combate o de convicción, puede ser asimilada a la secularización en el sentido que se trata, para las fuerzas laicas, de ganar terreno y de afirmar la primacía de sus principios y de recuperar las esferas de influencias otrora dominadas por las fuerzas religiosas. La segunda forma de laicidad, de Estado, hace referencia a la incorporación de los principios laicos al orden constitucional. Esta forma es característica de Francia y de su República y consagrada en el primero artículo de su constitución (La laicidad del Estado en Francia quedó legalmente consagrada en la ley de 1905 de “Separación de las Iglesias y del Estado”): “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances”, y ha sido emulada por numerosos países, en particular los de tradición y convicción republicana, como el Uruguay1. La laicidad “a la francesa” articula dos principios, si bien no directamente antinómicos, a menuda problemáticamente conciliables, a saber la igualdad ante la ley y el reconocimiento de la libertad religiosa. La religión, o la pluralidad de religiones, no puede socavar el principio de igualdad de tratamiento ante la ley y no debe constituir una barrera a la igualdad de oportunidades. El segundo principio estipula que la república respeta todas las creencias. Como ha sido dicho, la cohabitación de estos principios puede ser problemática.
Si el principio de igualdad ante la ley se opone a todo aquello que es singular o distintivo (siendo la religión parte de esa singularidad), el principio de libertad debe asegurar el respeto de todas las creencias y asegurarles la libertad de expresión. Esta cohabitación entre ambos principios es expresada por Langlois (2005: 14): “Con vistas a la igualdad, la religión no puede ser legítima, ya que no es más que una diferencia entre tantas otras, con vistas a la libertad, las religiones deben ser respetadas, con sus respectivas diferencias”. Una de las críticas a esta forma particular de laicidad es justamente ese “tire y afloje” entre igualdad y libertad. Las tensiones comunitarias a menudo son el resultado de la incomprensión de este marco de aplicación de las libertades individuales. La laicidad implica que las libertades individuales son aseguradas en el ámbito privado, y que el Estado hará nula distinción, ni favorecerá una religión sobre otra, pero, desde el momento en que penetramos en el dominio público (ya sea en la escuela, en el juzgado e inclusive en una agitada calle comercial del centro Parisino), la libertad de creencias queda subordinada a la única “religión oficial”, es decir a la aceptación y la lealtad hacia los principios republicanos y hacia la República, siendo la laicidad uno de sus puntos centrales. No puede existir, en una república laica, principio superior al de igualdad, ya que la igualdad de los ciudadanos es la razón de ser de todo gobierno republicano, fundado en la pertenencia de los ciudadanos a un proyecto común, único e indivisible (y democrático en el caso francés o uruguayo). Para asegurar este ideal, la religión, tal como la raza o el género, no puede ser tomada como un polo de diferenciación, ya que crearía diferentes categorías de ciudadanos. A riesgo de ser repetitivo, la laicidad no tiene sentido si la igualdad no se transforma en la base fundacional de la sociedad o, invirtiendo el orden de los factores, la laicidad es una condición necesaria para asegurar la igualdad ciudadana.
Un enfoque innovador es propuesto por Cecile Laborde (2002), que no describe la laicidad únicamente como la separación entre Iglesia y Estado, sino que reconoce un fenómeno de naturaleza compleja, sujeto a interpretaciones alternativas y hasta por momentos contradictorias. La primera variante, llamada de neutralidad, hace referencia a la neutralidad entre la esfera política y la religiosa, a la separación de poderes y al compromiso por parte del Estado de no intervenir en el ámbito de las creencias privadas ni de privilegiar una forma de creencia sobre otra. La segunda variante presentada por el autor, calificada como de autonomía (2002: 171) requiere esta vez un rol activo por parte de las instituciones públicas como promotores de la laicidad como “filosofía de la emancipación humana”. El Estado no sería ya el garante de la neutralidad, sino una fuerza liberal encargada de forjar y promover la autonomía (la libre elección) de sus ciudadanos. Esta lógica, inspirada del liberalismo político, choca contra las fuerzas conservadoras que ven en este esfuerzo de “conversión” una violación del principio de neutralidad del Estado e inclusive del principio de libertad ya que, argumentan, la promoción de la laicidad no es nada menos que la difusión ideológica de preceptos morales y políticos destinados a alienar y alejar al individuo de la religión. La misión activa de la instrucción pública de inculcar los principios laicos se asemejaría al catequismo religioso del siglo XIX. Una respuesta a favor de la tesis de la autonomía argumentaría que la laicidad contribuye a formar ciudadanos responsables y democráticos, ya que la autonomía alejaría al individuo de concepciones dogmáticas y arbitrarias y conduciría hacia procesos pluralistas donde la critica y los cuestionamientos racionales son perfectamente admitidos. No obstante, conviene resaltar que nada prueba que las democracias laicas sean mas pluralistas y abiertas al debate que las democracias no laicas.
La tercera forma de laicidad propuesta por Laborde (2002: 176), que ya hemos evocado parcialmente, es la laicidad como comunidad, es decir la aceptación del principio laico como vector central y constitutivo de la identidad común de una sociedad. En Francia, entonces, ser republicano implica ser laico (lo que no significa que uno no pueda ser ferviente creyente), y ser laico es admitir la primacía de los principios republicanos sobre otras formas de construcción de significado, por lo menos en lo relacionado al funcionamiento político y social. Pero esto no hubiese sido posible sin la voluntad de las instituciones públicas de buscar suplantar la lealtad hacia la Iglesia y promover principios liberales. Esta cultura cívica republicana promueve antes que nada la fraternidad entre los miembros de la comunidad. Es, en ese sentido, ya que fomenta la fraternidad del grupo, discriminatoria con respecto al exterior, al extranjero
Estos tres enfoques son difícilmente reconciliables y cada uno intenta sintetizar uno de los tres puntos cardinales del republicanismo francés. La primera forma de laicidad (de neutralidad) intenta asegurar la igualdad a través de la neutralidad del Estado, mientras que la segunda busca promover la libertad del individuo gracias a su autonomía sobre otras formas de dominación ideológicas o espirituales. Por último, la tercer forma de laicidad refuerza la fraternidad de los individuos al interior de una comunidad. La crítica que podemos realizar a este enfoque es que sólo funciona en “circuito cerrado”, en el sentido que estas formas de laicidad sólo son válidas si aceptamos los principios republicanos, y es en particular por esta razón que la laicidad a la francesa es difícilmente exportable y comprensible para otros sistemas políticos. La libertad y la fraternidad son antes que nada nociones intra-comunitarias subordinadas a la aceptación previa de los principios republicanos.
Otro ataque contra la laicidad, bastante común entre los adversarios de esta idea, propone que la laicidad no sería más que un concepto negativo, ya que expresaría lo que no está permitido en el funcionamiento y la estructura de las instituciones públicas (en este caso la religión y la Iglesia), contrariamente a la secularización que sería un concepto positivo que determina lo que si está permitido2 (Kucuradi, 1998: 72). Esta visión refleja perfectamente la incomprensión o desconocimiento de la laicidad a la francesa, percibida más como parte de una agenda política propia al Estado Francés que como un movimiento de emancipación similar a la secularización presente en otros países.
Resulta por lo tanto difícil diferenciar estas dos nociones y podemos justamente preguntarnos si no estamos ya en presencia de un debate más semántico que ontológico. En la medida en que la laicidad sea percibida como una excepción “francesa”, un tanto revolucionaria y anticlerical, y sobre todo muy republicana, entonces sí contiene singularidades difícilmente asimilables a otros movimientos seculares. Sin embargo, Francia no es el único país a declararse constitucionalmente laico ni a realizar una clara demarcación entre esfera pública y privada. No obstante, no es menos cierto que la laicidad puede ser considerada como la “evolución definitiva” del secularismo ya que, en la práctica, el secularismo es más tolerante en la incorporación de la religión en la esfera pública, llegando hasta a reconocer una religión de Estado o a impartir cursos de religión en las escuelas públicas, como es el caso en Inglaterra o Dinamarca. Si la secularización es antes que nada un proceso cultural e histórico de emancipación con respecto a lo sagrado y divino, la laicización concierne a los arreglos institucionales y políticos con respecto a la relación entre Estado, religión y sociedad. Puede existir secularización sin laicización, pero no puede existir laicización sin secularización.
1- El artículo 5 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay reconoce la laicidad de Estado “El Estado no sostiene religión alguna”, así como el pluralismo y la tolerancia religiosa: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay”, mientras que el artículo 8 reconoce la igualdad de los ciudadanos y la no- discriminación : “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. La laicidad de Estado en el Uruguay fue introducida en la constitución de 1918. En la constitución de 1830 (vigente hasta la entrada en vigor de la constitución de 1918), se establecía como religión de Estado la Católica Apostólica Romana (art 5).
2- Vimos previamente la distinción realizada por Mayer entre secularismo (negativo ya que provisto de una “agenda política”) y secularización (positiva ya que sería un proceso de evolución social “orgánico”). Si aceptamos esta distinción, entonces en este caso la laicidad podría asemejarse a la secularización.
*Este artículo fue presentado en la 5° sesión el Seminario Interno de Discusión Teórica 2014, organizado por el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay.
Germán Clulow es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad ORT –Uruguay, Master en Ciencia Política por la Université de Genève – Suiza, y Master en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (IHEID-The Graduate Institute) Ginebra, Suiza
Downloads
Published
Issue
Section
License
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.