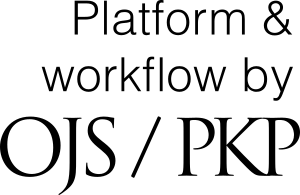Los orígenes históricos del liberalismo - Parte II
Abstract
El hombre "individuo libre"
La del liberalismo es una concepción esencialmente individualista de la sociedad y de la política. De modo que no existe liberalismo sin individualismo. Sin embargo, la idea de que el hombre es un “individuo” en lugar de un mero “componente” de un órgano más amplio, como la sociedad, tuvo un desarrollo previo al del liberalismo. En última instancia, sus orígenes se encuentran en el Renacimiento. Sin embargo, fue la Reforma y algunos elementos doctrinarios provenientes de ciertas tradiciones, de corte humanista, del Medioevo las que dieron al individualismo y a la idea del hombre como un ser “libre” y portador de ciertos “derechos naturales” un empujón decisivo e irreversible.
A nivel teórico, la Reforma protestante de una tendencia individualista desde el momento en que la doctrina luterana proclama, entre otras muchas tesis, la llamada “inviolabilidad de consciencia”. Según ella, la religión no debe ser parte de ningún orden social comandado por una autoridad religiosa. En realidad, la religión, dirá Lutero, debe resguardarse en el ámbito de la experiencia personal, que debe mantenerse virgen de toda transgresión de orden pública. En unas pocas palabras: para Lutero, la religión es un asunto individual con respecto al cual nada tiene que decir el poder político.
Pero el individualismo implícito en la doctrina de Lutero no sólo pasa por la idea de inviolabilidad de consciencia. Como en los escritos de Erasmo de Rotterdam y otros humanistas de la época, en su modelo teológico sólo existen dos extremos: el creyente y Dios. Todos los demás eslabones y jerarquías eclesiásticas que habían sido instaladas por la Iglesia son, para la visión de Lutero, obstáculos que entorpecen la libre comunicación del individuo con Dios.
Para Lutero, el ejercicio de la fe debe ser una actividad administrada por el propio individuo y no por ninguna otra autoridad presuntamente instituida por Dios. Dicho sencillamente: en la simple relación Dios-hombre, no se encuentran los obispos, los sacerdotes, los cardenales y los Papas sobran. Al retraerse al fuero íntimo, la fe se sustrae de la vida pública. De ahí en más, será cosa “privada”. Con ello, Lutero echa las bases de una distinción fundamental para el liberalismo: la separación entre la vida “privada”, de la que el individuo es dueño y señor y en la que ningún poder político puede interferir; y la vida “pública” que es la vida del individuo en tanto parte de la sociedad y obligado a velar por el bien público.
Por la vía de negarle legitimidad a las órdenes eclesiásticas, Lutero procede a habilitar uno de los principios “leitmotif” de la Reforma: la libre interpretación de la Biblia. Y difícilmente haya otra idea más solidaria al individualismo en la revuelta protestante que la libre interpretación de los Textos. En efecto, decir que los hombres “tienen derecho a” era darle carta de ciudadanía a la auto-determinación individual. Así Lutero destronaba a la autoridad y, en su lugar, colocaba la consciencia del individuo. La soberanía que perdía Roma sobre la fe, la ganaba en igual proporción el individuo, quien ahora, Biblia en mano, puede entender las Escrituras como mejor le parezca, de acuerdo a sus propias y más íntimas convicciones. El principio de libre interpretación trascenderá la teoría y se volverá una realidad de hecho con la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en 1450, la que facilitará enormemente a los protestantes la tarea de jaquearle a la Iglesia el monopolio interpretativo de los Textos Sagrados.
El individualismo de la Reforma florecía a la sombra de la doctrina cristiana y a ella se acotaba. Corresponderá al humanismo ampliarlo, radicalizarlo y secularizarlo. A ése individualismo esbozado por la Reforma se unirá la noción de que los individuos están dotados de ciertos derechos naturales e innatos que son oponibles al poder del Estado.
La Edad Media desconoció al individuo en todas sus formas, en todas sus dimensiones. Cuando se habla del hombre se habla del hombre como función del todo social, no como una unidad auto-suficiente. Por lo tanto, la idea de que existen ciertos derechos inherentes a la persona difícilmente pudo echar raíces.
Pese a ello, especialmente la Baja Edad Media, ofreció algunos rudimentos de lo que posteriormente se habrían de transformar en la moderna noción de “derechos naturales”. Siguiendo de cerca la escuela estoica, la Edad Media suscribirá la existencia de una “Ley natural”, a la que deben obedecer por igual todos los hombres, más allá de su credo o localización geográfica. Más allá de su contenido, que varía según el autor que la trate, a los efectos de nuestra historia del liberalismo importa resaltar que la “Ley natural” en general era esgrimida por los juristas de la época tanto contra los posibles desmanes de los súbditos como contra el poder desmadrado de un soberano devenido tirano. Lo que sucede es que para el imaginario medieval, la “Ley natural” era la manifestación de la razón divina en el mundo de la que, como las mismísimas Escrituras, el hombre no puede apartarse ni un ápice. Como vimos en algunos monarcómanos y en Bodino, que claramente prohijaron parte de esta teoría, la “Ley natural” constituía el límite dentro del cual el ejercicio del poder soberano era considerado legítimo.
Es válido ver prefigurada en esta concepción estoico-medieval la idea liberal de que el poder político debe estar limitado por ciertas barreras naturales. Sin embargo, todavía hay una diferencia substancial que no debe ser omitida: dada la visión organicista que cultivó la Edad Media, los individuos no existen sino en función de su inmediata subordinación a la comunidad. En la medida en que el “individuo”, como concepto, todavía no fue construido, la “Ley natural” de la Edad Media no otorga derechos a los individuos sino que lo hace a la totalidad de la comunidad política. No es, como se concebirá posteriormente, que por su mera existencia los individuos tienen “derecho” a la vida, a la propiedad, al matrimonio. Si la vida, la propiedad y el matrimonio deben ser resguardados es porque así lo prescribe una “Ley natural” de origen divino y que regula el actuar humano. En todo caso, el único sujeto “dotado” de derechos eran entidades muchos más amplias como la “comunidad” o incluso la “Humanidad”. Pero esos “derechos” que la “Ley natural” concedía también podían ser quitados, suspendidos o transferidos según las circunstancias. Así, lejos estamos todavía de la tesis defendida por el liberalismo de que los derechos son “atemporales”, “inherentes”, “inalienables” e “intransferibles”.
Sin embargo, esta visión de la “Ley natural” experimentará un giro radical. No será más concebida como regulando a la comunidad política en su conjunto sino como “equipada” a cada individuo en particular. Es decir, para el siglo XVII, la “Ley natural” se “subjetiviza”. Si bien ése cambio ya se puede percibir en algunos autores de la escolástica, en realidad, no hallará su máxima expresión sino en la obra de Thomas Hobbes. En su teoría, los derechos pasaron de ser “concedidos” por una “Ley natural” externa y objetiva a ser parte indisoluble y constitutiva de la existencia individual. En efecto, para Hobbes, la primera “Ley natural” de la que se derivan todos los demás, de ahora en más denominados “derechos naturales”, es la tendencia natural, constatable en todos los hombres, a la “auto conservación”.
Todos los hombres, dirá Hobbes, tienen inscripta en su naturaleza una inclinación a preservar su propia vida. De ésa inclinación, concluye, se deduce que todos los hombres tiene un “derecho a la vida” que le es inherente. De ese modo, Hobbes revoluciona lo que había sido hasta entonces una constante en la teoría política antigua y medieval, pasando así de la “Lex naturalis” al “Jus naturale”, de la “Ley natural” a los “derechos naturales”. Aunque resulte paradójico, es así que Hobbes, autor que pasó a la historia por su justificación del absolutismo, proporcionó ciertos conceptos fundamentales para el liberalismo y que cosecharán sus primeros frutos pocas años después con “Dos tratados sobre el gobierno civil” (1689) de John Locke.
Hacia la construcción de la tolerancia
Las guerras de religión.
Gracias al hastío general con los enfrentamientos y al avance impetuoso del escepticismo, se configuró un nuevo relato que sería fundamental para originar el liberalismo: la tolerancia. Como es sabido, la Reforma no fue un movimiento único y coherente. Contenía dentro de sí una enorme e insoslayable pluralidad. Pero esa pluralidad no sólo redundó en beneficio de la secularización de la política y el Derecho sino que, muy a pesar de los reformadores, terminó por favorecer el progreso del escepticismo.
Lo que sucedió fue que, en su lucha contra la centralización de Roma, la Reforma logró efectivamente abrir el horizonte para nuevas interpretaciones pero, al hacerlo, también permitió la aparición de una virtual anarquía confesional y doctrinaria. Efectivamente, quien visitase la Europa de entonces, seguramente vería que había tantas doctrinas cristianas como interpretaciones posibles de los Textos. Surgía así el problema de cuál era la interpretación “correcta”. Se sucedieron infinidad de combates teóricos y de pujas conceptuales con el objetivo de “demostrar” a los adversarios la verdad de su interpretación. Sin embargo, ello no favoreció ni jugó en contra de ninguna dogmática religiosa en particular sino de la cristiandad misma, pues este constante conflicto intelectual puso de relieve las oscuridades, las debilidades y hasta las contradicciones que poseía el cristianismo y que, bajo la mano rígida de la Iglesia, no habían salido a la luz con anterioridad.
Por otro lado, y como resultado, la fe se mostraba ahora insuficiente para solucionar los problemas suscitados entre los diversos grupos religiosos. Cada bando pretendía imponer su fe y eso los lanzó directamente al conflicto bélico. El resultado de ello fueron las sanguinarias guerras de religión que asolarían a la Europa moderna, durante los siglos XVI y XVII y que inspiraría el famoso “bellum omnium erga omnes” de Hobbes. En ellas, se daba el caso contradictorio de que todos los bandos combatían de forma pasional en nombre del mismo Dios.
Ya el filósofo católico Jacques Bénigne Bossuet escribió que la superabundancia de sectas, los constantes cambios doctrinales y su rotunda incompatibilidad alentarían no sólo el escepticismo sino, peor aún, del ateísmo. Y no se equivocó. El escepticismo se hizo patente de inmediato en el acendrado cuestionamiento de Francisco Sánchez al “magister dixit”, en el “Que sais-je?” de Michel de Montaigne y en la “duda metódica” de Descartes, entre otros. El ateísmo tardaría más, llegando a convertirse en una fuerza social importante en el siglo XVIII de la mano de la Ilustración. Pero lo que importa destacar aquí es que es sobre la base de éste escepticismo que se conjura entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII que Montaigne, Locke, Spinoza y, sobre todo, Bayle demandan más y más una amplia tolerancia. Se pensaba, con razón, que los conflictos no terminarían a menos que cada uno de los bandos aprendiera a convivir con el otro y aceptar las irremediables diferencias.
Los nuevos descubrimientos
Este escepticismo, que nacía como producto de las guerras de religión, se potenció enormemente a partir del impacto que causaron los nuevos descubrimientos geográficos “post-Colón”. Efectivamente, los exploradores que cruzaban el Atlántico y más allá hablaban de la existencia de un mundo que era sencillamente impensable para la mentalidad de la época. Los numerosos viajes acaecidos a lo largo del siglo XVI y XVII ponían al descubierto una diversidad de creencias religiosas, de formas de organización política y de costumbres que no sólo asombraban por su singularidad sino que además despertaban un interés.
El impactante encuentro con esta nueva realidad vino a rebatir la idea de que no era posible construir una sociedad virtuosa sin el cristianismo, pues resultó que aquellos “salvajes” vivían de forma pacífica y moral aún desconociendo la “verdad” de la doctrina cristiana. Peor aún, que los indios vivieran de forma apacible no hacía más que realzar los males conocidos en una Europa que se mutilaba en guerras por una religión que se decía era un corolario de las mejores. Para ponerlo de otro modo: mientras Europa se hundía en la barbarie a causa de diferencias teológicas, el nativo americano, ignorante de toda teología y de todo artilugio intelectual y de toda sofisticada hermenéutica, llevaba una vida tranquila, plena y “conforme a la Naturaleza”. Se concluyó que la vida recta era, pues, independiente de toda religión. Así, éste relativismo moral, se dio la mano con el escepticismo para montar juntos una batalla a favor de la tolerancia.
Por otro lado, el ensanchamiento del mundo confrontaba al cristianismo con un sinnúmero de otras religiones que venían a poner en jaque su, hasta el momento, indiscutido título de religión eterna y universal. El testimonio de los aventureros obligó a poner al cristianismo a la luz de su contexto, dentro de sus límites geográficos e históricos. En las tertulias filosóficas, aún reducidas para el siglo XVII, pronto se deslizó la idea de que tal vez el cristianismo no era sino tan sólo una religión más entre muchas. Si esto era efectivamente así, tanto más absurdas parecían aquellas guerras que se hacían en nombre de ella.
Las víctimas de un lado y del otro no hacían más que recrudecer los virulentos choques. El Humanismo, hijo dilecto del Renacimiento, miraba con horror la desoladora escena de muerte a su alrededor. Abogó así por el cese definitivo de la violencia y la instauración del respeto por el credo ajeno. La filosofía se hacía íntima amiga de la tolerancia. Pero no sólo los filósofos clamaban por la tolerancia. Se unían también a ellos, la creciente burguesía que, en medio de las incesantes disputas no podía realizar su propósito de lograr la acumulación de riqueza. La persecución religiosa iba en claro detrimento del establecimiento de la paz y, si no hay paz, es imposible tener un comercio próspero y una economía floreciente. Es innegable, diría esta nueva clase social, que aquellos países que cultivaban la estabilidad y la tolerancia eran bendecidos con la prosperidad económica. El caso más sobresaliente de esto eran los Países Bajos que, a pesar de su reducido tamaño, había logrado consolidarse como una potencia del comercio internacional gracias a la paz.
La demanda por la tolerancia se hacía oír con más fuerza al tiempo que los enfrentamientos se agravaban y que las fronteras de un mundo en clara expansión cuestionaban cada vez su sentido. El relato de la tolerancia será un espacio común en la literatura liberal e ilustrada del siglo XVIII, que alimentará la lucha de los Voltaire, Diderot, d’Holbach o Paine, entre otros.
La ciencia: abogada de la libertad y de la razón
De ningún modo estaba en las intenciones de Lutero lograr la conquista de una libertad amplia. Como lo pone de relieve su enconada discusión con Erasmo de Rotterdam, su lucha por la libertad se circunscribía al ámbito estrecho de la religión cristiana y más específicamente a la interpretación de las Escrituras. Sin embargo, para finales del siglo XVI y XVII, la emergente ciencia moderna, enancada en el envión humanista y racionalista del Renacimiento, abogará por ganar un espacio mucho más extenso para la libertad, a lo que se sumarán precisamente el liberalismo y la Ilustración tiempo más tarde.
Que la ciencia moderna se haya aliado con la libertad no es de sorprender. La libertad es la condición sine qua non de la actividad científica. Ningún científico puede acceder a la verdad del mundo sino le es dada la libertad necesaria para ello. Efectivamente, a la realidad natural se la comprende sea a través de la deducción (racionalismo) o a través de la inducción (empirismo) pero ninguna de esas dos modalidades exonera al científico de tener que formular principios, teoremas, hipótesis o postulados que, en más de una ocasión, pueden entrar en directa colisión contra las creencias religiosas o intereses políticos. Resulta imposible lograr una comprensión racional de los fenómenos naturales si continuamente se teme a una reprimenda a las consecuencias de ése conocimiento. El ejercicio científico necesita, pues, de la libre especulación como del oxígeno.
Quizás sea la ya legendaria contienda entre Galileo y la Iglesia la que mejor ejemplifique esa urgente necesidad de la ciencia de obtener mayor libertad y de trazarse un terreno propio e independiente de toda tutela religiosa o política. En un sentido más profundo, dicha contienda, representaba una puja entre una nueva cosmogonía basada en la razón y una antigua teología que continuaba aferrada al viejo mecanismo de la revelación y de la autoridad. La ruptura era, de ese modo, inevitable. En tanto el sistema copernicano de Galileo era concebido por la Iglesia como “contrario a las Escrituras”, se reconoció que era imposible lograr una convivencia armoniosa, y así se comenzaron a dibujar los límites de ambos dominios. Galileo, como buena parte de los científicos de la época, tenían bien en claro que sólo la escisión de los reinos físico y religioso podía garantizarle la libertad del primero. Con ello, el físico italiano se convertía así en el soldado más importante del libre pensamiento.
La ciencia progresa sólo en tanto y cuanto estén garantizados ciertos requisitos mínimos de libertad. De hecho, no fue casual que allí donde el poder de la Iglesia era dominante, como fue el caso de Italia, cuna originaria de la Revolución científica, el espíritu científico se extinguiera, escurriéndose, en contrapartida, por aquellos países que, por diversas causas, habían cultivado un cierto respeto por la libertad. De allí que los Huygens y los Newton, como los Descartes y los Boyle, florecieran o se exiliaran en Holanda o Inglaterra, países pioneros en la época en la protección de las libertades más esenciales.
Después de la revolución galileana, el espíritu científico se abre paso de forma irrefrenable y, así, se reafirma en su necesidad secularizadora y en su auto-determinación. Con Harvey, Torricelli, Halley y, entre otros, Rolfinck, la ciencia procedió a figurarse el mundo natural por sí sola, sirviéndose para ello solamente de la razón, a la que se veía cada vez como más fiable. Si bien la censura, la persecución y hasta la sombra inquisitoria se mantuvieron incambiadas por un tiempo, con la emergencia de la ciencia moderna, se concretó una revolución cultural que veía efectivamente en la razón una amiga del conocimiento, de la autonomía de pensamiento y, en general, de la libertad. Al paso de los incesantes descubrimientos científicos del siglo XVII, la confianza en la razón aumentó significativamente, volviéndose una importante fuente de inspiración y legitimación para las demás áreas del conocimiento, como la política, el derecho y la moral.
En política particularmente, los efectos de la exaltación de la razón no se harían esperar. Es verdad que la Reforma había dado el empuje inicial al proceso secularizador de la política, pero no es menos cierto que el triunfo de la razón sobre la teología de Roma vino a darle el golpe definitivo. Lo que Lutero había iniciado en nombre del un nuevo cristianismo, los teóricos modernos lo harán, más o menos explícitamente, en nombre de la razón. Por otro lado, toda Europa había atestiguado cómo la razón había logrado establecer los límites de la autoridad religiosa. A la luz de ello, era inevitable el surgimiento de la siguiente analogía: si la razón le ha puesto coto a la autoridad religiosa, así también puede hacerlo a la autoridad política. Serán, grosso modo, Locke, Bayle y Spinoza en el siglo XVII los que harán honor a esa idea.
En otro plano, el racionalismo científico aportó también un sentido del poder al hombre moderno como nunca antes había sentido. A través del conocimiento, el hombre lograba dominar y predecir el comportamiento de la Naturaleza. Las fuerzas naturales, que en otro momento eran consideradas insondables, ahora se ponían en favor del progreso de la sociedad. Ahora bien, si la razón y el conocimiento facilitaban el dominio de la Naturaleza: ¿Por qué no lo habrían de hacer con la sociedad? Por ése camino, asoma la idea de que la sociedad es, como la Naturaleza misma, una entidad transformable a través del uso metódico de la razón. La sociedad, dirá la intelectualidad liberal haciéndose eco del triunfo de la ciencia y de la razón, no replica ningún orden supranatural, como había dicho San Agustín. En realidad, o bien es un dato más de la Naturaleza y, como ésta, moldeable en las manos de la razón, o bien una gran maquinaria artificial, montada racionalmente para satisfacer las necesidades de los individuos.
De esa manera, y en la estela dejada por el surgimiento de la economía capitalista, las guerras de religión, la progresiva secularización de la moral, de la Reforma protestante, de los rudimentos teóricos legados por el pensamiento antiguo y medieval y por la emergencia de la ciencia y su correlato racionalista, se reafirmará la teoría liberal. Viendo al hombre como un “individuo” naturalmente “libre” y “racional”, y viendo a la sociedad como una sofisticada techné al servicio de los individuos, el liberalismo denunciará o bregará explícitamente por una reconversión, sea progresiva o revolucionaria, de las estructuras del Antiguo Régimen.
Bibliografía:
BONILLA, Javier. Para un análisis de los antecedentes del pensamiento liberal. Revista Prisma, N°20, 2005, Montevideo.
BREHIER, Émile. Historia de la Filosofía. Tomo II. Filosofía moderna y contemporánea. 2da ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
ISRAEL, Jonathan. 2010. A Revolution of the mind. 1ra ed. United States: Princeton University Press.
LASKI, H.J. 2003. El liberalismo europeo.1ra ed. México: Fondo de Cultura Económica.
OZMENT, Steven. 2005. Una Fortaleza poderosa. Historia del pueblo alemán. 1ra ed. Barcelona: Crítica.
RUSSELL, Bertrand. 2009. History of Western Philosophy. 1ra ed. London: Routledge Classics.
Sobre el autor
Profesor Depto. de Estudios Internacionales.
FACS. Universidad ORT Uruguay.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.