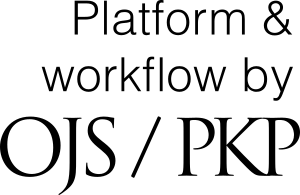Los orígenes históricos del liberalismo. Parte I
Abstract
Al proponernos hacer una historia del liberalismo se nos plantean básicamente dos problemas íntimamente relacionados: 1) el de determinar cuándo es que ésta comienza y 2) el de identificar cuáles son los episodios y/o corrientes ideológicas concretas que tomaron parte en su gestación.
Con respecto al primero, y aunque no ignoramos que participaron en su constitución elementos conceptuales procedentes de la Antigüedad Clásica -en particular, la trascendental idea estoica de que el Hombre está sujeto a una “Ley Natural”-así como del Cristianismo medieval, si hubiera que poner una fecha puntual, diríamos que el liberalismo encuentra sus primeros gérmenes filosóficos por el siglo XVII, de la mano de autores como Locke, Bayle, Spinoza y, en menor grado, Bodino, Grocio y Hobbes. A pesar de lo anterior, no puede ni debe omitirse que ya para finales del siglo XV y principios del siglo XVI ocurre en Europa una serie de cambios fundamentales que aportaron las condiciones propicias, tanto materiales como filosóficas, para la emergencia del pensamiento liberal.
En cuanto al segundo, podemos decir, muy apretadamente, que las fuentes del liberalismo se encuentran en tan diversos sucesos como la ruina de la economía feudal y la subsiguiente eclosión de la economía capitalista, los numerosos descubrimientos geográficos, la cisma de la Iglesia, la debacle de Roma como centro político de Europa, las guerras de religión, el paulatino renacimiento de la ciencia y los incontables avances tecnológicos que un conocimiento más exacto y provechoso del mundo trajo aparejado. Aunque de matrices históricas distintas, esos acontecimientos aportaron, cada uno a su modo y en su esfera particular, los ingredientes esenciales que darían por resultado una nueva forma de plantear las relaciones sociales, económicas y políticas. El individualismo, el racionalismo, el universalismo junto a una creciente demanda por mayor igualdad y libertad económica y política, todos productos de una Europa en clara transformación, constituirán las premisas obligatorias y fundacionales del discurso liberal.
1. En la búsqueda de la libertad económica
La emergencia de la economía capitalista
Para finales del siglo XV, la economía europea se ensancha en dimensiones hasta entonces desconocidas. Por primera vez en la historia, las bolsas bursátiles ven la luz en diversos puntos del Viejo Continente: Amberes, Londres o Lyon, entre otras. En la misma línea, los bancos experimentan una rápida difusión a lo largo y ancho de Europa, lo que da testimonio de una acumulación económica extraordinaria. La economía feudal se agota y procede a ceder el paso a un nuevo tipo de economía sustentada básicamente en el comercio especialmente marítimo que, como resultado de mejoras en métodos de navegación, se intensifica en una escala sin parangón. Aquellas ciudades recostadas sobre el Báltico y el Mediterráneo, como Florencia, Génova, Venecia, Lübeck o Amberes, impulsoras y beneficiarias directas del crecimiento del comercio, se consagran como los puntos neurálgicos de una Europa que se encamina progresivamente a dejar atrás los largos siglos de Edad Media.
El cuadro anterior describe, nada menos, que el nacimiento del capitalismo comercial. No obstante, al tiempo, alude también a la génesis del liberalismo. Ello lo decimos porque ése proceso de acumulación económica del siglo XVI, creará en el nuevo “hombre de negocios”, en los comerciantes venecianos, genoveses y florentinos, un gusto por la libertad económica, esencial para expandir los horizontes más allá, que se incrementará conforme aumente esa misma acumulación y al que difícilmente renunciará sin dar batalla. Esa solidaridad establecida entre libertad y capitalismo, ya desde el inicio, será la primera semilla del liberalismo. No obstante, todavía es tan sólo eso: una semilla. Y es que, por ese siglo, el liberalismo no aparece sino en forma muy tenue, casi que irreconocible para quienes, ex post, sabemos que se convertirá en una doctrina autónoma y coherente, de resonancias políticas, económicas, sociales y hasta religiosas. En este estadio, el liberalismo, si es que se pueda hablar de tal cosa por el período, se manifiesta en un conjunto de ideas, que aún no se perciben como capaces de generar un sistema de pensamiento más amplio, pero que, no obstante, se orientan en la misma dirección de ganar más y más espacio para la nueva empresa capitalista.
Ahora bien, aún queda algo pendiente si hemos de comprender los orígenes profundos del liberalismo: a saber, ¿qué está en la raíz de ese florecimiento capitalista? Una respuesta válida contestaría que fueron el descubrimiento de América, la creación de la Liga Hanseática, las nuevas posibilidades técnicas y los nuevos modos de producción aparecidos para finales del siglo XIV los que determinaron ése auge particular de la economía, en ése preciso momento histórico. Aunque sería absurdo negar el impacto de esas hondas transformaciones, sería igualmente necio ignorar que ésa cambios, que ampliaron las oportunidades materiales del hombre, arraigan en última instancia en una revolución de índole cultural. En efecto, por la época del “capitalismo”, se constata la emergencia de una nueva actitud frente al mundo que, a veces en contra del viejo espíritu y otras en silenciosa complicidad con él, concebirá de forma distinta a la sociedad, al Hombre, a la existencia y a Dios. Este cambio que se adueña de las mentalidades para el siglo XV es lo que se ha dado en llamar Renacimiento.
La erupción económica de postrimerías del siglo XV, el “empuje capitalista” de por entonces, es un fiel reflejo de esa impetuosa sublevación espiritual que supuso el Renacimiento. Lo que sucede es que el Renacimiento prohijó una filosofía que promovería una nueva relación con el Mundo, basada en una revalorización de la vida terrenal. Esta nueva filosofía tendría como una de sus consecuencias más visibles un aprecio por la riqueza material; uno de los implícitos, si los hay, más importantes del capitalismo. Profundicemos en esta idea.
La revalorización de la vida terrenal
La Edad Media había predicado a cuatro voces el “contemptus mundis”; concepto según el cual la vida terrenal debía ser despreciada. Para la cosmovisión medieval, la existencia humana en la Tierra era tan sólo una mera preparación para la vida eterna. Como consecuencia, se concebía al mundo circundante como perecedero, como una residencia temporal a la que no se le debía mayor miramientos. Lo único que debía importar durante el efímero tránsito terrenal era procurar andar por el camino recto y evitar el pecado, pues sólo así se aseguraría el pasaje al Cielo.
Para el paradigma de la época, quien quisiera dedicarse “a las cosas de este mundo” estaba hipotecando el tesoro más importante que le era posible alcanzar de la mano de Dios: la salvación eterna. Y era, por ello mismo, digno de ser enjuiciado y castigado. Del mismo modo, avocar las fuerzas a la comprensión de la Naturaleza, a desentrañar sus misterios más íntimos, fuera por placer o por utilidad, era para la concepción medieval esbozar una excesiva confianza en el poder de la inteligencia humana. Para el imaginario del período, era Dios quien poseía la llave de los secretos de la Naturaleza y de la existencia en general. Y éstos no serán revelados sino hasta que alcancemos su presencia. Por ello, la Iglesia, intérprete monopólica de las Escrituras y celosa gendarme de la salvación, veía cualquier intento de hacer inteligible la Naturaleza como un pecado de soberbia contra la omnipotencia de Dios.
En todos los ámbitos, el hombre era esencialmente pensado como un ser incapaz de lograr autonomía dada su completa subordinación a la Divinidad. Las instituciones medievales reflejaban esa visión teológica de la vida, que ponía un grueso acento en los fines de ultratumba. Según se creía, la sociedad humana no un artificioso creado deliberadamente para servir al individuo sino un orden natural establecido desde el Cielo para asegurarle a éste, aún merced al uso de la fuerza, su pasaje a la presencia eterna de Dios. En tanto representante de la Divinidad en la tierra, la Iglesia era reconocida como la única fuente autorizada para dictaminar la buena moral que habría de regir toda la “Res publica christiana”. La jerarquía era simple: en la cúspide está Dios, de Dios emana la justa moral y de ella dependen, básicamente, todas las demás actividades humanas. Dueña y administradora de la moral, la Iglesia se aseguraba entonces la soberanía sobre todos los demás órdenes del quehacer humano.
En tanto parte de la moral, la actividad económica no escapaba al severo escrutinio de la Iglesia, que condenaba a toda empresa “excesivamente” terrenal como sospechosa de pecado. De allí que el mundo del cristianismo medieval sea el mundo que castiga el comercio con los paganos, el que condena el cobro de intereses y el que sentencia como vanidosa y contraria a las Escrituras toda acumulación que fuera más allá de lo justo y necesario. Como es de imaginarse, ninguna transformación económica de magnitud podía prosperar en condiciones tan adversas. Y de hecho así sucedió.
El Renacimiento vino a cuestionar este status quo. Arremetió de frente contra ése discurso que embretaba el accionar terrenal de los hombres. En su interior, el Renacimiento piensa que la Edad Media se había ocupado en exceso del más allá. El Renacimiento, por su parte, buscaba equilibrar la ecuación y subrayar que el mundo del más acá también merecía atención. Debemos preocuparnos sí de nuestra vida eterna, pero esa preocupación no puede llegar al punto extremo de obligarnos a sacrificar nuestra corta vida en la Tierra: ésa carga es demasiado onerosa. El Renacimiento se levantaba así contra la vida ascética que había imperado hasta entonces, declarándole guerra abierta al vetusto “contemptus mundis”.
La reaparición y reinterpretación de obras filosóficas y literarias provenientes de la Antigüedad Clásica vino a dar nuevo oxígeno a la civilización Occidental. Puesto que gran parte de la doctrina católica estaba basada en la filosofía de autores griegos y romanos, como, por ejemplo, los estoicos, la remisión a los antiguos constituyó el salvoconducto perfecto para recuperar, sin la censura de la Iglesia, la herencia humano-racionalista que se había creído perdida con el advenimiento del cristianismo y del teocentrismo. Con ese cometido, el espíritu renacentista se abre paso rápidamente, buscando renovar todo lo que le parece arrumbado por el peso desmedido de la vida ultra-terrena.
Sobre todo, el Renacimiento insufló en los hombres el espíritu curioso. Al hombre renacentista no solo le preocupan las letras. Le interesa también, y principalmente, la Naturaleza y sus misterios. Es así que, por un tiempo, aparta su mirada del Cielo y la dirige a contemplar las maravillas más inmediatas que ofrece por doquier una Naturaleza exuberante. Encandilado por esa indecible belleza, el hombre del Renacimiento da nuevo inicio al arte, cuyo sentido será retratar la magnificencia natural. Por el mismo camino de la curiosidad, no sólo se reanuda el arte, también se empiezan a aceitar los oxidados engranajes de la ciencia. Se despierta en el hombre un voraz deseo por hacer racionalmente inteligible la hermosura del mundo natural a la que el arte solo pretende imitar.
Al volcarse hacia la exploración del mundo exterior, comenzó a apreciarse la riqueza material como nunca se había hecho en los siglos de Edad Media. En especial, el Renacimiento hizo del redescubrimiento de la Naturaleza una oportunidad perfecta para hacer más confortable la vida en este mundo.
En su búsqueda por hacer habitable el mundo exterior, dirige sus fuerzas hacia el desarme de todas las sanciones morales que sopesaban empecinadamente sobre la avidez de lucro. La nueva filosofía concebía que los frutos de la tierra no estaban allí sino para ser disfrutados. Predica que el cuerpo no debe ser privado de todo placer mientras espera la eternidad. Al contrario, está convencida de que Dios nos ha rodeado de prodigios naturales para enaltecer los sentidos, para hacer de esta efímera existencia una instancia más afable y llevadera. Por todo ello, juzga que la búsqueda de la riqueza es perfectamente lícita. En el fondo, y allanando el camino a los fisiócratas franceses, concibe que debe dejarse operar libremente aquel impulso natural que clama por la conquista del bienestar material. De ese modo, apunta a renovar las viejas instituciones.
Se concretó, entonces, una lucha entre dos bandos. Por un lado, una tenaz voluntad de gestar la riqueza. Por otro, una moral que censuraba cualquier acto que no estuviese exclusivamente dirigido a salvaguardar la vida eterna. La batalla fue larga y ardua pero, para finales del siglo XVI, la nueva mentalidad ya se había anotado un éxito. La moral-teológica cedía en ciertas rigurosidades, permitiendo aprovechar, aunque con muchas limitaciones, las posibilidades de explotación material que propiciaba el mundo nuevo. Se había suavizado así el camino para la consecución de la riqueza material. Claro que esto no sucedió de forma simultánea en todos los rincones de Europa. En realidad, cada región tuvo su propio tempo. Sin embargo, en donde el Renacimiento caló más hondo, la prosperidad germinó brutalmente. De ello dan cuenta precisamente ciudades como Génova, Florencia, Venecia, Amberes, etc. que experimentarían, por el período, una acumulación económica sin precedentes.
Hacia la secularización de la moral
Como producto de lo anterior, la moral cristiana fue transfigurada de una forma increíble, viéndose obligada a adaptarse a los fines que una creciente preocupación por la “mundanidad” imponía de forma arrolladora. De allí aparece, muy tímidamente al principio, una ética ligada al trabajo, a la generación de riqueza. Esta remodelación de costumbres y de moral fue tan radical que a la Iglesia no le quedó otra opción más que transar con el nuevo espíritu de la época.
Tiempo después, penetrará en las consciencias, lenta pero profundamente, una filosofía que aducirá que el atajo para arribar al bienestar social está en concederle al individuo la mayor libertad posible. Una filosofía que habrá de tener su punto cúspide en la obra de Adam Smith, varios siglos después de iniciado el proceso. Será por entonces cuando la moral, que antes se concebía como en función de la vida ultra-terrenal, pase a servir a los mundanos propósitos de la utilidad o de la maximización del bien común, como propondrán explícitamente los fisiócratas y Helvétius o d’Holbach en la Francia del siglo XVIII y Stuart Mill y Jeremy Bentham en la Inglaterra del siglo XIX.
Es evidente, entonces, que este desarrollo tardó un largo tiempo en desplegarse completamente. Pero más allá de ello, lo importante a destacar es que la convulsión cultural que vive Europa durante los siglos que componen el Renacimiento, arrojará una consecuencia fundamental para el liberalismo. La puja acaecida entre las nuevas perspectivas que se trazaba el hombre renacentista y los axiomas de una moral esencialmente teológica, terminó jugando en favor de la separación de ambas esferas. Es decir, durante todo este proceso, la moral logrará desoldarse de la teología, emancipándose así de las férreas exigencias trascendentales a las que estaba esclavizada.
Sin esta escisión de los terrenos, el liberalismo no hubiera podido articularse correctamente. Sabido es que éste supone una absoluta independencia, no sólo de la teología, sino de cualquier otro dogmatismo. En particular, la idea de tolerancia, que es la médula misma de la lógica liberal, no puede ser fundada sino sobre la base de una moral secular que abarque, sin por ello comprometerse, a todas las expresiones culturales y doctrinas religiosas.
2. Gestando la secularización política
La Reforma Protestante
El proceso de secularización de la moral propiciado por una revalorización de la vida terrenal se solapó con la emergencia de otras transformaciones que también eran hijas legítimas del Renacimiento y que, del mismo modo, coadyuvarían a alumbrar al liberalismo. En particular, vamos a referirnos a la Reforma protestante del siglo XV.
Está más allá de toda duda la participación activa de la Reforma protestante en la conformación del liberalismo. No es abusivo decir que quizás haya sido una de las vicisitudes político-religiosa de mayor impacto en la senda del liberalismo y, más ampliamente, de la Modernidad. Ello es efectivamente así en la medida en que observamos que sus numerosísimas ramificaciones significaron una revuelta general contra principios que habían sido concebidos hasta entonces como “sagrados” e “incuestionables”. Tras la Reforma, el viejo mundo pre-moderno, organizado en torno a una unidad cristiana relativamente consolidada, a una sociedad estamentaria y a una visión preeminentemente religiosa del mundo, comenzó a desmoronarse de manera estrepitosa, allanando el camino para nuevas formas de concebir las relaciones políticas “intra” e “inter” sociedades.
Si hubiera que definir el momento exacto del inicio de esta debacle de consecuencias mayúsculas, diríamos que comenzó en 1523, cuando Martin Lutero publica la polémica obra “De la autoridad secular en qué medida se le debe obediencia”. Al decir ello, no se pretende ignorar o minimizar los caudalosos antecedentes que, durante los siglos anteriores, alimentaron la revolución de los reformados. Pero fue ciertamente la obra de Lutero la que, por sus pretensiones, logró encauzar todos los descontentos que se habían gestado contra el alegado despotismo de la Iglesia. De allí que rápidamente se plegaran a él la burguesía, los nacionalistas alemanes, la corte sajona, artistas varios y, al menos en un principio, los humanistas herederos del Renacimiento.
De allí que Lutero sea más que un líder religioso y se torne también una figura política sumamente relevante para el devenir del Occidente. En su arremetida contra la Iglesia católica, Lutero estimuló un profundo replanteamiento de la organización política tal y como había sido impulsada por el papado desde la caída de Roma. Algo que comienza precisamente reformulando la vieja “teoría de las dos espadas”.
Según sostenía la tradición católica, la Iglesia tenía en su haber dos espadas. Éstas eran, por un lado, la espada que gobierna los asuntos temporales y, por otro, la que gobierna los asuntos religiosos. A través de ésa metáfora, se pretendía establecer que la Iglesia tenía competencia tanto sobre el orden temporal como sobre el espiritual. Si bien éstos eran uno en sus manos, la Iglesia se servía de los Príncipes a quienes les encomendaba expresamente la función de gestionar los asuntos temporales. Esa transferencia, empero, no era definitiva sino de carácter transitoria, debiéndose ejercer en nombre del poder de Dios otorgado a la Santa Sede. Por lo tanto, según este modelo el poder del Príncipe estaba subsumido indefectiblemente al poder de la Iglesia.
No obstante, ésa que había sido un arma teórica fundamental de la Iglesia en su acreditación a través de los siglos como poder político instaurado por el mismísimo Dios, se volvía ahora en su contra de la mano de la reelaboración luterana. En efecto, lo que para la Iglesia eran simplemente dos caras de una misma moneda, para el reformador alemán eran dos planos completamente “distintos” e “inconfundibles”. En concreto, Lutero negará la existencia de dos órdenes y, en contraposición, asegurará el establecimiento de “dos reinos”. Uno que está destinado específicamente a los creyentes en Cristo y otro dirigido a los que no comparten ésa fe. El primero se gobierna a través de la espada religiosa y el segundo a través de la espada secular. De esa forma, Lutero, reconociendo la existencia de pueblos no cristianos más allá de las fronteras de la gran República Cristiana, propone para éstos una solución: el gobierno secular.
Pero ¿por qué la necesidad del gobierno secular? La cuestión es sencilla: si todos los hombres fueran cristianos no habría necesidad de príncipes ni de reyes puesto que los cristianos, portadores de la verdadera moral, sería capaces de vivir en perfecta armonía unos con los otros. Pero como ello no es así “[…] Dios ha establecido para aquellos otro gobierno distinto fuera del orden cristiano y del reino de Dios y los ha sometido a la espada para que, aunque quisieran, no puedan llevar a cabo sus maldades”. Como era Dios quien instalaba en la tierra la autoridad secular, los cristianos así como los no cristianos debían someterse a ella, sin derecho a resistencia alguna.
Con esta doctrina, Lutero da un paso decisivo en la dirección de lograr la secularización política. En efecto, su doctrina apuntaba a quitar al Papa la espada secular para entregársela definitivamente a una autoridad política que ya no estaba, al menos formalmente, sometida al poder de la Religión cristiana simbolizado por Roma. Así dejaba de existir un único centro de poder al que le era dado en decidir sobre todas las cuestiones para asomar, en cambio, una pluralidad de poderes que se reservan el derecho de gestionar los asuntos de este mundo. Con todo ello, otra vez se escinden los espacios. Nada más que es a la política a la que le toca ahora cobrar independencia con respecto a la religión. Lutero quebró el vínculo de sujeción que unía a la política con la religión institucionalizada. Al remover al Papa de la jerarquía política, dio vía libre para que la autoridad política condujera la comunidad hacia fines seculares. El Papa ya no tenía la competencia para erigirse en juez de la conducta de los Estados: poder político y poder religioso se habían disociado irreversiblemente.
Repensando la legitimidad política.
Con el cisma de la Iglesia, la Europa del siglo XVI quedaba dividida, grosso modo, entre protestantes y católicos y, con este fraccionamiento, se presentaban nuevos problemas para la teoría política de la época.
En efecto, la división de las aguas hacía que la legitimidad de las monarquías tambaleara fuertemente en la medida en que éstas para fundamentar su poder habían apelado a la existencia de una “Ley divina” de la que precisamente la Iglesia era mensajera y tutora exclusiva. En otras palabras: en un contexto en donde la mitad de Europa le disputaba abiertamente la autoridad al Papa, se tornó inaceptable conformar una monarquía sobre la base de un poder divino del que Roma fuera vocero único. Fue cuestión de tiempo, entonces, para que la crítica reformada de la Iglesia se extendiera también a la monarquía, que había construido el edificio de su poder con los ladrillos de la doctrina católico-romana. Aparece, en otras palabras, el problema de las fuentes de las legítimas “soberanías”. Por lo tanto, se hacía imperioso buscar otro suelo legitimador, menos movedizo.
Es necesario señalar que el cuestionamiento teórico de los fundamentos de la monarquía fue alimentado por un crecimiento de su poder interventor, algo que era criticado por los sectores poderosos de la población. Por el siglo XVI, en varias partes de Europa se había puesto en marcha un proceso de consolidación de unas monarquías de fuerte vocación absolutista.
A ello, valga decir, ayudó el propio Lutero, quien bregó justamente por colocar el monopolio del poder político, de la “espada secular”, en manos de un solo soberano como solución al vacío de poder político dejado por la retirada de la Iglesia. Aunque difiere en el contenido y en la filosofía general, la obra de Lutero, en ese sentido, tejió alianza con el realismo de Maquiavelo, quien, del mismo modo, aunque desde Italia y para Italia, pregonaría la necesidad de una monarquía con un poder centralizado y supremo. Al negarle la espada secular a la Iglesia, la tesis luterana reconocía, al menos teóricamente, la libertad del Rey y del Príncipe del “yugo” eclesiástico, del padrinazgo político de la Iglesia. Así, la propuesta luterana favorecía la tendencia absolutista, reconociéndole el poder y la autoridad monopólica al Príncipe o al Rey, es decir, al “soberano”. Para el teólogo alemán, Dios se vale del Estado para ejercer su soberanía sobre el mundo humano (Raynaud; Rials 2002, 31).
Eso que Lutero plantea aún en términos religiosos, por cuanto si bien el poder secular está eximido del de la Iglesia aún está en relación de dependencia con el de Dios, Hobbes lo traducirá, en plena sintonía con el auge racionalista del siglo XVII, en términos completamente seculares. Al igual que Lutero, Hobbes será partidario de una monarquía absoluta sólo que en lugar de derivarla de Dios lo hará, retomando en el fondo la tradición romana y germánica, a través de un hipotético “contrato social” pergeñado entre los individuos. Tanto la idea de la sociedad como un “conjunto de individuos”, la de “derechos naturales” como la de “contrato”, utilizada por Hobbes para armar su teoría del soberano, serán componentes fundamentales de la enjundia teórica del liberalismo. Sin embargo, para que ello efectivamente sucediera para la segunda mitad del siglo XVII, había que solucionar primero la situación de orfandad teórica de la monarquía. Para ello, tres corrientes entran en una disputa que tendrá un fuerte influjo en el desarrollo del liberalismo.
1. En primer lugar, aparecen en escena los llamados “monarcómanos”. Lutero había predicado la sumisión al Príncipe como forma de evitar el caos social, sobre todo como el que había presenciado con la revuelta campesina de 1524 en Alemania. Pero ése axioma pronto probó ser inviable. Una vez puesta en marcha la Contra-Reforma, los protestantes se vieron perseguidos por sus Príncipes, sobre todo en Escocia y en Francia, y, de esa forma, concluyeron que tenían un derecho, otorgado por Dios, a resistir dichos atropellos. Esa raíz tiene precisamente la teoría monarcómana, que se opondrá con fuerza a las justificaciones absolutistas de la monarquía, propugnada, como veremos, por los reaccionarios católicos.
Según los monarcómanos, el monarca debe ejercer su poder “conforme a Derecho”. Lo que significa que el poder de un Príncipe debe fundamentarse en la sociedad, la que le establece ciertos límites. Adelantando a Locke, los monarcómanos reconocían el derecho del pueblo a sublevarse contra el Príncipe si se diera el caso de que éste no respetara ciertos mandatos fundamentales, como los divinos, o constitutivos de la comunidad a la que gobierna. Es verdad que el derecho a la sublevación ya aparecía en algunos desarrollos teóricos griegos y medievales, sobre todo en autores escolásticos partidarios de la soberanía indirecta del Rey, con la teoría monarcómana, y después con la teoría liberal, ése derecho a la resistencia se radicaliza, pasando a ser un derecho “fundamental” e “inalienable”” de la comunidad.
Uno de los textos más emblemáticos de la reivindicación monarcómana fue el “Vindicae contra Tyrannos”, publicado bajo el seudónimo de Stephen Junius Brutus en 1579. En él, se aprueba explícitamente el derecho a la resistencia si el Rey se aparta de lo fijado por la Ley divina o actúa de forma contraria a los fundamentos de la comunidad. Quizás el último monarcómano haya sido el filósofo calvinista Johnannes Althusius quien, habiéndose movido en los círculos humanistas y pre-ilustrados de la escuela de Herborn, realiza, en su “Política” de 1603, una de las defensas más agudas de la soberanía popular.
2. En segundo lugar, se hicieron escuchar los defensores de la monarquía de Derecho divino quienes reaccionaban contra lo que tildaban eran “excesos” de los monarcómanos protestantes. Esta teoría postulaba que si el poder del Rey no deriva del Papa, entonces lo hace directamente del de Dios. Para justificar dicha afirmación, tomaron como base la epístola de San Pablo a los romanos, en donde se declara: “Sométase todo individuo a las autoridades responsables, ya que no hay autoridad que no provenga de Dios, y las continuidades lo han sido por Dios” (Romanos 12, 21). Como se desprende de la última frase del texto, otro de los pilares fundamentales de esta doctrina era la premisa de que el derecho hereditario es irrevocable o, lo que es lo mismo, que los derechos del monarca a gobernar, que le son concedidos ya desde el nacimiento, son inalienables, esto es, no pueden ser ni usurpados ni depuestos bajo ningún título. Para sostener dicha tesis, se argumentaba que Dios había elegido desde el principio quienes habrían de gobernar y que ésa elección era transmitida a través de los lazos de sangre.
En la medida en que el monarca era concebido como el representante directo de Dios en la tierra, rol que otrora ocupase el Papa, se visualizaba a su poder como ilimitado. Al igual que Dios, el Rey no debe obedecer sino a sí mismo: en otras palabras, su poder es absoluto al estar exento de todo control terrenal. Se aduce así que es el Rey, y no al Papa o al Emperador, al que le cabe la “plenitudo potestatis”, repeliendo todo limitación de índole legal. Por otro lado, y si los monarcómanos habilitaban al pueblo a levantarse contra sus gobernantes en ciertas situaciones, los partidarios de la monarquía de origen divino aducirán, en contraposición, que la obediencia pasiva es un mandato divino e inapelable. Actuar en contrario, es actuar de forma pecaminosa.
3. En tercer lugar, aparecen los moderados, cuya doctrina equidistaba tanto de la monarquía de origen divino como de la teoría monarcómana. Esta postura proporcionaría el suelo firme para la reestructuración del viejo iusnaturalismo de prosapia estoica que, a la vez que con ciertos elementos tomados de los monarcómanos, serviría para allanarle el camino a la doctrina liberal.
Acaso fue Juan Bodino quien mejor representó esta corriente de pensamiento. En su obra magna, “Los seis libros de la República” de 1576, el autor ofrece una de las primeras teorías modernas de la soberanía. Escrito en medio de las guerras de religión y de las últimas batallas del feudalismo, su texto estará dirigido a echar las bases de un poder político centralizado, que tenga como prioridad garantizar el orden y la paz en la sociedad. Su intención apunta, sobre todo, a defender una monarquía poderosa, capaz de inmunizar a la comunidad contra la anarquía, pero limitada en la consecución de ése fin.
Para Bodino, el poder de una República no emana ni de Dios ni de la sociedad cuanto del conjunto de familias que la componen. Nótese que si bien todavía no se anima a fundar la legitimad del poder soberano en los individuos, el hecho de fundamentarla en una institución de carácter intermedio, como es la familia, es un claro avance en esa dirección. Además de lo anterior, Bodino también define a los integrantes de una República como aquellos que están sometidos al mismo poder soberano. Con ello, deja de lado la visión estamentaria de la sociedad y de los individuos y adopta, en cambio, una visión basada en la igual dependencia al poder de la República. De esa forma, y aunque de manera todavía muy germinal, Bodino aproxima, aunque aún muy tímidamente, lo que más tarde será una reivindicación propiamente liberal: la igualdad ante la ley.
Por otro lado, Bodino aduce que el poder del soberano es “absoluto”, esto es, en su construcción teórica, el poder soberano es un poder independiente, que gobierna a la sociedad a través de leyes que él mismo impone. No obstante, ésa definición no acerca a Bodino a las doctrinas absolutistas ya que, en realidad, su visión del poder soberano como “absoluto” no implica la inexistencia de límites. En sintonía con cierta tradición romano-medieval, la tesis de Bodino respeta a la llamada Ley natural. Es decir que, aunque suene paradójico, para Bodino, el soberano es absoluto en términos de que no es jurídica ni políticamente limitable, pero a la vez es limitado, en el sentido de que debe observancia a la Ley natural. Aunque aún no son los “derechos naturales” los que limitan el poder soberano, como será en Locke, sino la Ley natural, la idea de que existen ciertas limitantes al poder y de que éstas se cimentan en la Naturaleza, en algún sentido, coloca a Bodino, junto a otros moderados y algunos monarcómanos que sostuvieron tesis similares, como un “proto-liberal”.
Sobre el autor
Profesor Depto. de Estudios Internacionales.
FACS. Universidad ORT Uruguay.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.