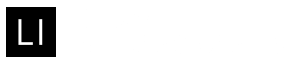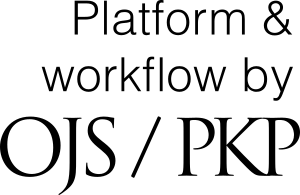Presidencialismo versus parlamentarismo en Argentina: una discusión extemporánea (Parte II)
Resumen
Los países de América Latina contienen una tradición hispánica que posee dos características problemáticas: por un lado, un sistema político pensado para un presidente fuerte; por otro lado, una realidad socio-económica que genera inestabilidad en el sistema político. Argentina es un ejemplo representativo: desde la concepción alberdiana en las “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina” (1), el Poder Ejecutivo ha estado pensado para convertir al presidente en un rey sin corona. Es decir, en un actor político que tenga las herramientas suficientes para enfrentar la crónica inestabilidad y desafíos a su poder que llevaban a cabo diversos grupos de interés.
La literatura ha comenzado a alcanzar un consenso sobre las características mayormente negativas que ha tenido para el desarrollo argentino la construcción de un hiper presidencialismo (2). Sin embargo, esa misma literatura ha demostrado un peculiar desinterés para argumentar las bondades del parlamentarismo. En la lógica que emana de los críticos del hiper presidencialismo argentino, las virtudes del parlamentarismo se reducen meramente a expresar lo opuesto del presidencialismo. La dinámica es particularmente nociva porque las criticas que se realizan del hiper presidencialismo argentino son rigurosas. Luego, existe el peligro de una confusión analítica importante: pensar que el parlamentarismo es bueno o mejor para Argentina porque el presidencialismo ha demostrado ser muy malo.
Paso seguido, la pregunta no debiera ser si el presidencialismo es bueno o malo para Argentina sino, en cambio, si hay una mejor alternativa. ¿Por qué el parlamentarismo sería mejor que el presidencialismo de mala calidad que padece? ¿Cuáles son las características relevantes de la economía política argentina? ¿Están ellas relacionadas con el sistema presidencialista o lo trascienden? Por ejemplo, podemos mencionar que el asimétrico y estable federalismo, los distintos peronismos y la complejidad del área metropolitana de Buenos Aires (donde conviven 14 de los 40 millones de habitantes) son características de la economía política argentina que poco o nada tiene que ver con las estructurales dificultades que refleja su hiper-presidencialismo (3).
Sin embargo, surge una pregunta subsecuente y aún mas relevante: asumiendo que las mencionadas características (federalismo, peronismo, complejidad del área metropolitana buenos aires (AMBA)) no están directamente relacionadas al sistema presidencialista, ¿Podríamos pensar que la aparición del parlamentarismo profundizaría aún mas esos problemas? Para ello, recurrimos a variables políticas e institucionales existentes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una representación parlamentaria de 258 diputados, un sistema electoral que sobre representa a las provincias chicas y las mencionadas condiciones: un conurbano hiper-poblado y un movimiento político (el peronismo), que posee distintas expresiones que cooperan o se enfrentan dependiendo de la coyuntura. Este ultimo punto es clave: el peronismo se ha consolidado desde 1983 como la expresión política-electoral principal de la Argentina (4). A partir de la matriz presidencialismo-parlamentarismo, podemos pensar cuales son los incentivos que uno y otro sistema han generado o generarán en el peronismo.
En primer lugar, vemos que la vigencia de un sistema hiper-presidencialista no construyó los suficientes incentivos a todas las vertientes peronistas como para permanecer bajo el ala protectora del presidente todo poderoso. La pregunta que sigue es: ¿Si el hiper presidencialismo no construyó los suficientes incentivos para permanecer en la coalición gobernante, no generaría un sistema parlamentario aún menos incentivos a permanecer en la coalición gobernante para este tipo de movimientos políticos atrapatodos y populares?
Otra manera de preguntar lo mismo sería: ¿Hay una relación entre peronismo, presidencialismo y parlamentarismo? Si es así, ¿Cuál es? Mas aún, la relación entre peronismo y sistema político de gobierno (presidencialismo y parlamentarismo) no sería analíticamente anterior a la correcta percepción del hiper-presidencialismo como problema en la polis argentina?
Inestabilidad, hiper presidencialismo y parlamentarismo
¿La inestabilidad política es anterior o posterior al hiper presidencialismo? La historia política argentina contemporánea nos informa que el hiper presidencialismo ha estado analíticamente ligado a la inestabilidad porque, cuando un líder poderoso se debilita o es percibido como débil, el resto de los actores políticos relevantes no encuentra mecanismos institucionales para dialogar (y eventualmente co-gobernar), por lo que se generan incentivos para profundizar una inestabilidad que, eventualmente, degenerará en la caída del presidente. En este sentido, el hiper presidencialismo sería la causa y la inestabilidad la consecuencia. Por ende, argumentan, es necesario cambiar la causa principal para modificar la consecuencia, es decir la inestabilidad política argentina.
Paso seguido, es necesario cuestionar la lógica de este razonamiento. Por un lado, aceptamos como valida la causalidad hiper presidencialismo-inestabilidad. Sin embargo, marcamos que es una causalidad analíticamente incompleta. Una causalidad mas rigurosa sería 1) inestabilidad 2) hiper-presidencialismo 3) inestabilidad. Si esta dinámica es correcta y la primera que mencionamos (hiper-presidencialismo-inestabilidad) es consecuentemente incompleta, luego, modificar el hiper-presidencialismo no llevaría necesariamente a maniatar o abolir la inestabilidad. Mas aún, podemos pensar un escenario donde la introducción de un régimen parlamentario potenciaría esa estructural inestabilidad política.
Para ello, debemos primero comprender la dinámica inestabilidad-hiper presidencialismo e hiper presidencialismo (5) -inestabilidad. Como mencionamos, en esta lógica el hiper presidencialismo ayudaría a generar inestabilidad política porque no permitiría la construcción de un ámbito de negociación entre los actores políticos relevantes cuando una crisis o sucesivos errores del presidente generaran un marco de debilidad. En las democracias presidencialistas sólidas como EE.UU., Chile, Uruguay o Costa Rica, un presidente que se ha debilitado puede recurrir a la oposición para dialogar. Ese dialogo podrá o no ayudar a solucionar la crisis, pero la alternativa existe realmente como tal. Dado que los actores políticos en el gobierno y en la oposición perciben al otro como leal en su respectivo rol, el ámbito de negociación existe, independientemente sea exitoso o no.
En cambio, la dinámica previa en el ejercicio del poder en Argentina genera des-incentivos para que los actores políticos relevantes en la oposición perciban que un ámbito de negociación no será utilizado por el presidente para negociar genuinamente sino para encontrar un mecanismo para volver a ser un “hiper-presidente”. Por ende, para quienes defienden la necesidad de una reforma, la implementación de un sistema parlamentario obligaría, de alguna manera, al primer ministro a negociar cuando se genera una crisis y, mas importante aún, a respetar lo pactado ya que, si así no fuera, los miembros del parlamento tendrían la capacidad legal de revocarle inmediatamente el mandato.
Sin embargo, un ejemplo histórico reciente ayuda a refutar esta posible dinámica. En marzo de 2008, el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner intentó imponer nuevos impuestos a las exportaciones agropecuarias. La medida generó fuerte rechazo y comenzó un período de 4 meses donde los actores políticos y sociales confrontaron fuertemente. Por primera vez desde su llegada al poder, el kirchnerismo enfrentaba a una coalición articulada. Por un lado, había una batalla política y cultural. Por otro lado, el conflicto ofrece la oportunidad de comparar retrospectivamente un hipotético funcionamiento de un sistema parlamentario.
Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 46% de los votos en las elecciones presidenciales de octubre de 2007 y el 54% en las elecciones presidenciales de octubre de 2011. Es decir, hoy sabemos que entre 2007 y 2011 se vivió en Argentina un proceso político que mayoritariamente satisfizo a la ciudadanía. Cristina ha obtenido en su reelección un porcentaje de votos solo superado por el caudillo Juan Domingo Perón. Sin embargo, ¿Qué habría pasado con Cristina si en Argentina hubiera estado vigente un sistema parlamentario? Cristina hubiera caído con el voto negativo del congreso a la ley que incrementaba los impuestos a las exportaciones agropecuarias. Esta explicación no es contra-fáctico. Efectivamente, en las horas posteriores a la votación en el Congreso, el líder del kirchnerismo y esposo de la presidenta, el ex presidente Néstor Kirchner, amenazó con hacer renunciar a su esposa. El punto no es anecdótico en cuanto semejante amenaza habría sido innecesaria si hubiera estado vigente un sistema parlamentario, ya que el gobierno habría caído, quisiera Kirchner irse o no, por propia lógica de ese sistema de gobierno. Es decir, hoy sabemos que el sistema presidencialista salvó a la actual administración de haber caído en julio de 2008 y, por ende, no haber respetado la voluntad popular que, hemos comprobado, mayoritariamente quiere que la administración en curso continúe hasta el año 2015. La profunda crisis de 2008 en Argentina ayuda a comprender, a través de un contra-fáctico, que los problemas del parlamentarismo podrían ser incluso mayores a los (enormes) problemas que ha demostrado tener el presidencialismo.
Podemos pensar el mismo punto desde otra perspectiva: supongamos por un momento que Argentina introdujera una reforma en las reglas del federalismo (sancionando, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación, una nueva ley electoral que aboliera la sobre representación parlamentaria y una regionalización), una reforma estructural en el AMBA (generando incentivos para que la inmigración al conurbano se transformase en emigración hacia el interior del país). Por su parte, supongamos que el peronismo articula un profundo cambio en su dinámica, dejando de ser un partido atrapatodo y deviniendo un actor que respete el juego de la alternancia en los tres niveles de gobierno. Paso seguido, es posible ver que, asumiendo la existencia de estos 3 cambios estructurales en la economía política argentina, la posterior existencia de un régimen presidencialista o parlamentario no sería irrelevante pero si secundaria. El ejemplo de la existencia de estas 3 características estructurales de la Argentina alcanza para comprobar que el hiper presidencialismo puede ser causa de determinadas inestabilidades pero que no es causa de otras variables relevantes (como las mencionadas) que han devenido factores mas estructurales de la baja calidad de la democracia argentina. Si la inestabilidad política no solo se encuentra (analíticamente) después sino también antes de la aparición del hiper presidencialismo, la decisión de modificar un factor o sistema que es consecuencia de un problema no solo no solucionará la situación sino que, incluso, podría empeorarla.
(1) Es posible acceder a una versión online en
http://es.wikisource.org/wiki/Bases_y_puntos_de_partida_para_
la_organizaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
(2) Es posible escuchar una provocadora crítica desarrollada por el Profesor Martin Bohmer al papel de Alberdi en la construcción de la Argentina moderna, en tanto impulsor del hiper presidencialismo, en: http://www.youtube.com/watch?v=CR_KBLrp-Vk
(3) La Universidad Di Tella posee un Centro de Investigaciones sobre Federalismo y Política Provincial (CIFEPRO), donde puede accederse a trabajos de uno de los principales expertos en el tema, Carlos Gervasoni. Ver
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=5833&id_item_menu=11999. Por su parte, la problemática del conurbano bonaerense es tratada por el profesor Javier Auyero en “La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo”. Editorial Manantial. Buenos Aires, 2001. CIPPEC y la Fundación Metropolitana han publicado el libro “La gran buenos aires”, editado por Antonio Cicioni. Buenos Aires, 2011.
(4) Sobre el peronismo, ver el artículo escrito por Luis Alberto Romero “La democracia peronista”, enhttp://www.lanacion.com.ar/1423249-la-democracia-peronista. Romero ha escrito en los últimos meses en el Diario La Nación sobre el peronismo como problema estructural de la Argentina. Por su parte, ver Novaro, Marcos: “Historia de la Argentina Contemporánea. De Peron a Kirchner”. Editorial Edhasa. Buenos Aires-Argentina. 2005. Halperin Donghi, Tulio: “La larga agonía de la argentina peronista”. Editorial Ariel. Buenos Aires. 1994. Altamirano, Carlos: “Bajo el Signo de las Masas (1943-1973)” y Sarlo, Beatriz: “La batalla de las ideas (1943-1973)”, Tomos VII de la colección Biblioteca del Pensamiento Argentino. Editorial Ariel. Buenos Aires. 2001. Un clásico libro es Page, Joseph: “Perón. Primera Parte (1895-1952)”. Javier Vergara Editores. Buenos Aires. 1984 y Page, Joseph: “Perón. Segunda Parte (1952-1974)”. Javier Vergara Editores. Buenos Aires. 1984.. Horowicz, Alejandro: “Los cuatro peronismos”. Editorial Edhasa. Buenos Aires.2005. Sidicaro Ricardo: “Los tres peronismos. Estado y Poder Económico”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2010. Torre, Juan Carlos (editor): “Introducción a los años peronistas”, en Nueva Historia Argentina, Tomo VIII. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2002.
*Profesor Depto. Estudios Internacionales, FACS - Universidad ORT Uruguay.
Master en Filosofía Política, London School of Economics and Political Science.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.