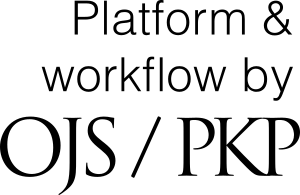LA VENDEDORA DE PESCADO
Resumo
Es la segunda oportunidad en que el uruguayo Octavio Pereira publica un relato en Letras Internacionales. Escritor, licenciado en Geología y consultor de empresas, Octavio vivió en Chile durante algunos años. Pero no damos más datos biográficos porque respetamos su deseo de mantener bajo el perfil, literariamente hablando.
Claro que es difícil esconder ese talento para insinuar lo que se agita bajo la superficie de nuestros buenos modales y de ciertas anécdotas simples. En “La vendedora de pescado” ocurre lo mismo que con un texto anterior suyo publicado en esta misma sección, “Primavera del ‘50”, al que puede accederse desde el siguiente enlace:
http://www.ort.edu.uy/facs/boletininternacionales/contenidos/83/pereira83.html
A la edad de dieciséis años uno era, en mi época, un tonto. Ahora se lo es también, pero de otro modo. La pereza manda y uno arrastra las piernas y los brazos como si se tratara de bolsas de arena. Por si fuera poco, los que salimos altos somos una desilusión para los que esperan vernos hombres. En realidad no somos más que unos niños alargados.
Una fría mañana de sábado de invierno Mamá me despertó tempranísimo. Eran las once y media. El viernes mis amigos y yo nos acostábamos tarde a propósito para estar en las fiestas del sábado de noche “alegres y chispeantes” como decía un aviso de un conocido refresco.
Así que luego de una buena sacudida y una torcedura dolorosa de dedos del pie, me despertaron. Me encaminé al baño lastimosamente y soportando la crítica que me hacían de vago y perezoso. Después de sacarme las lagañas con dos gotas de agua muy fría, me encaminé obligado a la feria de Benito Blanco y Avenida Brasil. Aunque no lo puedan creer, en esa calle, hoy día insoportablemente llena de tráfico y bocinas, hubo una vez un poco más de tranquilidad y hasta se instalaban en ella algunos feriantes.
El encargo era comprar unos bifes de merluza que se cocinaran rápido para el almuerzo. Luego de caminar dos o tres cuadras interminables llegue al puesto del SOYP. Mucho después me enteré que SOYP era un ente estatal al que le habían otorgado el monopolio de la pesca y la caza de lobos marinos, una empresa formidable pergeñada por nuestra singular idiosincrasia.
Fuera como fuere allí estaba ella, una muchacha de trabajo, subida a un carrito de chapa soldada. Despachaba sola los pedidos de pescado que sacaba de una pieza que tenía a sus espaldas. Abría una puerta de madera gruesa y dentro se veían las barras de hielo. De allí sacaba el pescado que le iban pidiendo. Lo ponía entero en la mesada del mostrador y preguntaba:
–¿Cómo lo quiere, con cabeza o sin cabeza? ¿Abierto o como bife?
Mientras, manejaba una cuchilla pesada y filosa e iba cortando y golpeando el pescado sobre una tabla de madera.
La ví sacar corvina, palometa, cazón, calamares. Pulpos de ojos vivos y saltones, anguilas y peces de bigotes largos que luego aprendí eran bagres y congrios. Había en ese carromato tantos seres del mundo marino vilmente muertos que llegué a pensar si no seríamos nosotros los monstruos de tierra firme.
Después me fijé en el ambiente que rodeaba el carromato. Todo parecía helado. Allí estaban la neblina invernal, el hielo de la pieza del puesto y el fondo de la playa Pocitos. La muchacha abría la panza de los pescados con la cuchilla, limpiaba las vísceras. Cortaba de un golpe la cabeza o la cola. Sacaba las escamas con la habilidad de un mago.
Después de atender un par de ancianas muy cargosas, me miró esperando le dijera lo que quería. Demoré un poquito y le pedí los tales bifes de merluza. Ella se dio vuelta, entró en la pieza de la heladera y sacó un bloque de merluza. Empezó a cortarlo despacio, con mucha más delicadeza que antes, lo hacía con una gracia cautivante.
Entonces aquel vapor helado de la mañana se contrapuso a otro muy distinto: el vapor cálido que emanaba del escote abierto de su suéter grueso y peludo. Me dí cuenta que tendría apenas cinco o seis años más que yo y que a pesar del frío no llevaba nada puesto debajo. Su cuerpo era algo relleno, lechoso, salpicado de lunares. Con el movimiento de sus brazos sus senos generosos iban y venían blandos y firmes a la vez.
Yo los adivinaba y esperaba tener la suerte de vérselos al menos un segundo si se agachaba un poco. Ella se dio cuenta que ya me había olvidado de la merluza y estaba en Bavia. Podría asegurar que hizo una sonrisita de satisfacción. Embolsó muy tranquila los bifes y me los dió mirándome a los ojos. Yo apenas me animé a mirarla un poco y notar que tenía el pelo castaño, ondulado y algo recogido.
Cuando me dí vuelta justo cruzaba Margarita, la chiquilina con la que había bailado hacía dos semanas atrás en una fiesta de quince en Kibón.
– Hola Seba, ¿cómo andás, qué andás haciendo?
– Nada, en casa me pidieron que comprara pescado…
– ¿Y lo comprás acá? –dijo ella con cara de asco. ¿Por qué no lo compran en el Puertito del Buceo?
Yo me encogí de hombros como diciendo, en el fondo, ¿qué te importa?. Me despedí y volví pensando. Papá tiene razón cuando dice que las mujeres son complicadas. Otras quizá no lo sean tanto. Tendré que averiguarlo.
*Uruguayo, Escritor, Licenciado en Geología
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.