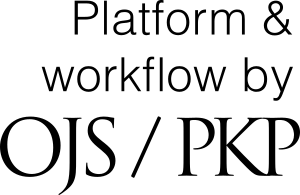PENSAR O ADHERIR
Resumo
Cuando no hace mucho me presentaron a una compañera de trabajo venezolana no tuve mejor ocurrencia que preguntarle por la situación política en su país. Advertida seguramente de la casi universal inclinación a identificar antes que nada a quiénes son de los ‘nuestros’ y quiénes no, me respondió a su vez con una pregunta: “¿Y tú qué quieres saber, si soy chavista o anti-chavista?”. Recién ahora puedo decir que comprendo cabalmente una reacción que mucho revela sobre la atmósfera en la que discurren las discusiones políticas en este país.
Trátese de lo que se trate, el interés de los involucrados en una discusión suele limitarse a constatar el acuerdo o el desacuerdo con las propias opiniones y no el intercambio razonado de argumentos, que siempre debería llevar implícita la posibilidad de que al cabo de la controversia uno se encuentre en un lugar diferente del que partió. Da toda la impresión de que el único propósito de entablar una discusión política en esta comarca es medir la distancia que hay entre las posturas del interlocutor y las de la tribu a la que uno adhiere. En ningún caso la finalidad es entablar un auténtico diálogo, que por definición supone asumir la posibilidad de que las propias convicciones pueden no estar bien fundadas y dejar que la duda y la interrogación, gérmenes de todo conocimiento, hagan su trabajo de zapa. Pero no, lo importante al parecer es descubrir si el interlocutor es de los ‘míos’ o de los de ‘ellos’. Para colmo, unos y otros deben tomarse en bloque; no hay lugar para entendimientos parciales. O se compra el paquete entero o se lo deja. Y si las propias opiniones –que no deben confundirse con argumentos o ideas, ya que una opinión se puede adquirir a precio de saldo en cualquier mostrador y un argumento bien fundado exige estudio y esfuerzo intelectual– no resisten la interpelación del interlocutor, entonces se recurre a la artillería pesada: “¡pero si eso es lo que piensa Sanguinetti!” (o Jorge Zabalza, que para el caso da lo mismo) y con eso el discutidor imagina que asestó un golpe mortal a los puntos de vista contrarios.
Estos polemistas con espíritu propio de barra futbolera suelen considerar cualquier cambio en las ideas propias o de su interlocutor como una renuncia imperdonable y se creen acreedores al premio a la coherencia si logran demostrar que “toda la vida” pensaron lo mismo. Pensar siempre lo mismo cuando uno se enfrenta con realidades que desmienten los propios presupuestos se asemeja más a la tozudez que a la coherencia, pero eso no obsta para que muchos lo consideren un mérito. Va de suyo que cambiar de punto de vista no es per se un síntoma de inteligencia, ya que puede abrazarse una nueva “Biblia” con el mismo dogmatismo y la misma ligereza argumental con los que antes se abrazó la precedente… Y de ese travestismo hay ejemplos en abundancia en todas las tiendas políticas. Lo que trato de decir es que alguien que pretenda pensar por sí mismo no puede ufanarse de que “jamás” cambió de ideas.
La principal víctima de esta singular forma de “diálogo” es la verdad, cuya búsqueda puede resultar inquietante, o directamente insoportable para los buscadores de certezas, entre otras cosas porque puede erosionar los pre-juicios en los que basan su conformismo o llevar a coincidir (¡ay!) con los Sanguinettis o Zabalzas del caso. Aclaro, por si el elogio de la duda entusiasmó a algún relativista, que para mí sí es posible distinguir entre lo verdadero y lo falso. Siempre revocable y provisoria y sin las pretensiosas mayúsculas en el artículo determinado, la verdad existe: verdadero no es lo que indican los manuales de materialismo histórico, claro está, sino aquello que resiste todos los intentos de ser refutado, tanto en el terreno de la ciencia como en el de la filosofía.
Se me ocurre que hay más de una explicación de este diálogo de sordos. Una consiste en que quienes proceden de esta forma están convencidos de que la política es mera lucha de intereses irreconciliables y de lo que se trataría entonces no es de deliberar, persuadir, convencer y a la postre (no de entrada como proponen los devotos de las soluciones plebiscitarias), votar. De acuerdo con esa visión de las cosas, la deliberación y el diálogo son superfluos y a la sumo se aviene a un ritual simulacro de ambos. De lo que se trataría es de imponer una “solución” previamente asumida como la correcta. Y para eso, ya lo sabemos, no hacen falta argumentos, sino convicciones… y poder. Es comprensible que a quienes creen que determinados postulados y reivindicaciones están legitimados sin mayor examen por el mero hecho de provenir de donde provienen, la exposición de argumentos les resulte un incordio. Basados en esta creencia, a los pobres, por ejemplo, siempre les asistiría razón por el hecho de ser pobres. O a los muertos. Sí, a los muertos. Hace poco leí una columna de un “revolucionario” en la prensa en la que pretendía atribuirse la razón en una polémica con un ex colega suyo citando una larga lista de víctimas de la represión como argumento laudatorio. Supondrá, creo yo, que al hablar en nombre de esas víctimas ya no es posible desmentirlo. En la marca de origen (ideológica, política, de clase) residiría, de acuerdo con esta creencia, la justificación de una toma de partido que no necesitaría mayores fundamentos.
Descalificar al interlocutor por su origen o sus intenciones pone en evidencia una gran desconfianza en los propios argumentos. Así ocurre, por ejemplo, cuando alguien se atreve a afirmar en determinados ámbitos que en Cuba hay una dictadura y no recibe como respuesta un argumento contrario abocado a refutar semejante “herejía”, sino una diatriba, la acusación de alta traición o un misil cargado de adjetivos. O cuando –en otras tolderías– un crítico de las privatizaciones es tildado sin más trámite de arcaico.
Esa despreocupación por la verdad (o su sometimiento a la “utilidad política”, que para el caso vendría a ser exactamente lo mismo) responde a una inclinación que algunos juzgarán atávica: la búsqueda del “calor de la tribu”. Todos queremos afiliarnos a algo, adherir a una causa, a una idea, pero siempre sentirnos parte de un colectivo. Detrás del diálogo de sordos se oculta pues el espanto frente a la soledad, el miedo a quedar a la intemperie, la aversión a la duda, “peligros” que acechan a los que piensan y que jamás perturbarán a los que simplemente adhieren. Porque pensar, lo que se dice pensar, sólo está al alcance de quienes no están dispuestos a detenerse frente a ninguna pregunta y asumen el riesgo de que las respuestas los conduzcan a lugares tan ‘inquietantes’ como coincidir con los argumentos del “enemigo”. Si ese miedo me paraliza al punto de que ya no estoy dispuesto a seguir interpelándome, entonces puedo decir que ya no pienso. Apenas creo y adhiero.
* * *
Esta sordera dura no es, sin embargo, la única que atenta contra el debate de ideas. También está su versión soft, la tolerancia, el llamado respeto por las ideas ajenas (como si todas las ideas fueran respetables, incluidas las huérfanas de razones). El intercambio de pareceres (tal el término adecuado) entre respetables de diferentes opiniones por lo general suele saldarse con un “yo pienso esto; tú piensas lo contrario… no voy a renunciar a mis ideas” (¡faltaba más!). Y santas pascuas, cada uno se retira a cuarteles de invierno, convencido de su tolerancia, su respetuosidad y sus creencias. Y si alguno insiste en demandar razones, se topará con un democrático “tengo derecho a pensar lo que pienso”, lo que es indiscutible, pues nadie va a ir a parar a la cárcel por carecer de razones para sostener lo que sostiene.
Pero lo que está en juego en una controversia de ideas no es el derecho de los interlocutores a decir lo que se les pase por la punta de la nariz, sino la pertinencia de sus argumentos. O para decirlo sin rodeos: cuando mis ideas son impugnadas no es de recibo refugiarse en un derecho (que por otra parte nadie cuestiona), sino suministrar argumentos para defender la idea atacada. Los campeones de la tolerancia invocan así la libertad de expresión, no con el fin para el que se supone que fue instaurada (permitir la deliberación y que las posibles razones sean expuestas a la luz pública), sino para todo lo contrario, esto es para evitar someter sus creencias (nunca mejor dicho) a la crítica pública. Esta inclinación a refugiarse en el derecho cuando lo que se demandan son argumentos casa muy bien con el pluralismo mal entendido de una cultura que considera de mal gusto ir más allá de esa capa superficial de las cosas en la que todos podemos estar de acuerdo. En el fondo, lo que se espera es una “educada” y divertida exposición de diferencias que no incomode ni asuma el riesgo de la incorrección política; en lo posible haciendo confluir con fórceps las opiniones en un delicado punto medio para que la fiesta transcurra en paz, como si la verdad estuviera siempre a mitad de camino entre dos extremos. En esa extendidísima actitud nunca se pone nada importante en juego (ni en el ámbito de las ideas ni en ningún otro por cierto).
Quienes en nombre de la tolerancia se niegan a someter sus opiniones al tamiz del examen crítico suelen sugerir que todas las ideas valen lo mismo, lo que el individuo inteligente y culto sabe que es falso. Dispensarle la misma consideración a los argumentos que a las creencias o a las meras opiniones supone el desprecio de la razón, una de las caras del cada-uno-tiene-derecho-a-pensar-lo-que-quiera. Muchos lo sugieren y otros lo dicen sin tapujos: la razón sería la madre de todas nuestras desgracias. Todo se habría jodido cuando el hombre descubrió que no estaba irremediablemente abocado a un destino determinado por un dios, una patria o una clase, cuando tomó conciencia de que no tenía que reconocer más amo que su propio discernimiento ni respetar más autoridad que el pensamiento, que la historia era algo indeterminado y, por tanto, abierto a su intervención.
La reacción anti-ilustrada, en cambio, nos viene a sugerir que a la hora de la discusión no hay que fiarse demasiado de los argumentos razonados. Con su aversión a la razón los defensores del derecho-a-creer-lo-que-me-parece tiran por la borda lo que los hombres tienen en común en este terreno (por tanto, la única esperanza de resolver civilizadamente sus conflictos) y se aferran a lo particular: las pasiones, las creencias, las identidades supuestamente emanadas del lugar de origen, en suma a lo propio e intransferible. Con ese arsenal, a nadie debería sorprender que la controversia y la deliberación resulten imposibles, porque en rigor las pasiones, los anhelos, los sentimientos no son argumentables, no se pueden defender ni refutar con razones. De modo que cada uno para su casa y todos contentos. No voy a insistir en las consecuencias de que la política desprecie aun más a la razón, porque la sangre que ha corrido a lo largo de la historia cuando las pasiones y los sentimientos guiaron los pasos de los hombres es un dato demasiado elocuente.
El elogio de la irracionalidad –aunque a veces se la llame pasión, identidad, patriotismo–, casi siempre acompañado de un cierto anti-intelectualismo, es el obstáculo más evidente cuando se trata de la deliberación política, pero también existen dificultades añadidas como la extendida confusión entre personas e ideas (“quien critica mis ideas me ofende como persona”), tan bien ilustrada por la máxima de que todas las ideas son respetables, cuando en verdad hay ideas totalmente disparatadas que no merecen ser respetadas sino destruidas. Lo que deberíamos respetar es a los hombres (incluidos los que dicen disparates). Pero como la confusión ha hecho ya un largo camino –y además es una de las coartadas de los que, en nombre del derecho a la tozudez, se niegan a discutir– quiero terminar estas líneas haciéndome eco del escritor Bernard Shaw cuando aludía a la esperanza de que algún día podamos “destruir una idea sin rozar la piel de su autor”.
Nota del editor
Agustín Courtoisie*
Agradezco al escritor uruguayo Jorge Barreiro –que cultiva el ensayo con un rigor argumental y empírico completamente inusual–, que haya autorizado la publicación de “Pensar o adherir” para este número de Letras Internacionales. Vayan aquí algunos datos para conocer más y mejor al autor.
Periodista, nacido en Montevideo en 1955, ex integrante del MLN, Barreiro estuvo exiliado entre 1974 y 1985. Colaboró con numerosas publicaciones uruguayas, entre ellas Cuadernos de Marcha, Brecha y Revista Tres. Fue director de la revista de ecología Tierra Amiga (Nordan – Redes Amigos de la Tierra) y actualmente trabaja para la Agencia France Press.
Barreiro ha publicado dos libros: Lo real y lo imaginario del socialismo (1988) yEl transporte no camina (2002). En su blog “Dudas razonables” suele meditar acerca de la política, la cultura, la convivencia democrática, el cambio climático o el narcotráfico siempre con la misma serena sabiduría, a contrapelo de muchos lugares comunes. El blog “Dudas razonables” se accede en: http://jorgebarreiro.wordpress.com/
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.