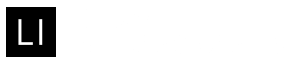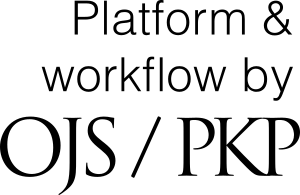Crítica metodológica al artículo: "The Links Between Poverty and the Envirnonment in Urban Areas of Africa, Asia and Latin America", de David Satterthwaite
Resumo
Introducción
El objetivo de este trabajo es realizar una crítica metodológica al artículo “The Links between Poverty and the Environment in Urban Areas of Africa, Asia, and Latin America”, del autor David Satterthwaite, publicado en la revista arbitrada Annals of the American Academy of Political and Social Science (1).
Primero realizaremos una breve descripción del artículo, señalando el problema de investigación, la hipótesis, la metodología y las técnicas utilizadas. Luego pasaremos a realizar un análisis crítico del mismo, donde resaltaremos los aspectos tanto negativos como positivos del mismo.
1. Problema de investigación y diseño metodológico
En este artículo el autor expone la existencia de una fuerte evidencia que relaciona la degradación ambiental y la pobreza urbana. Sin embargo, el argumento de Satterthwaite es contrario a la intuición de sentido común: la que supone que la pobreza urbana podría ser una causa de la degradación ambiental. Por el contrario, la hipótesis de Satterthwaite es que la pobreza urbana es una consecuencia de los riesgos provocados por la degradación ambiental.
El autor presenta los distintos riesgos ambientales resultantes de la degradación, y cómo los mismos afectan el cotidiano de las personas que se encuentran en la pobreza urbana. Analiza además el uso de los recursos no renovables, la degradación de algunos recursos renovables como el suelo y el agua potable, y el desperdicio de sustancias biodegradables o no biodegradables.
Finalmente concluye que la degradación ambiental está más asociada a los patrones de consumo de las clases medias y altas, y que una mala interpretación de esta relación puede llevar a los hacedores de política ambiental a tomar decisiones erróneas, que por lo tanto fallarán al momento de solucionar el problema.
Satterthwaite se plantea como problema de investigación la relación entre pobreza y degradación ambiental. Su hipótesis es que la pobreza urbana no es el principal contribuyente a la degradación ambiental, sino que es su principal víctima. El autor hace un intento de demostrar que son la urbanización y su consecuente degradación ambiental las que provocan la pobreza y no a la inversa.
La variable independiente identificada por el autor es la degradación ambiental, mientras que la variable dependiente es la pobreza. Así, el autor deja en claro que existe una relación causal que va desde la degradación hacia la pobreza, es decir a su entender es la degradación ambiental la que causa la pobreza y no a la inversa.
Para estudiar estas relaciones el autor se basa en datos secundarios, ocasionalmente utiliza datos cuantitativos. La base de información del trabajo está en documentos de investigación (de Universidades u Organismos Internacionales) que abordan temas relacionados a riesgos ambientales, política ambiental y pobreza en contextos urbanos de las tres zonas elegidas (África, América Latina y Asia).
2. Crítica metodológica
2.1 El problema de investigación
Vimos anteriormente que el problema que el autor plantea está centrado en la relación entre pobreza urbana y degradación ambiental, algo sobre lo cual se han expuesto numerosos trabajos desde la publicación del Informe Bruntland en 1987, de World Comission on Environment and Development. A diferencia de las corrientes inspiradas en dicho informe (que entienden a la pobreza urbana como causante de la degradación ambiental), Sutterthwaite plantea que es la creciente dimensión de consumo de las clases medias y altas la que genera la degradación ambiental.
Por tanto, el rol de la pobreza urbana, según el autor, es cargar con el peso de los riesgos ambientales derivados de esa degradación. Algunos de estos riesgos causados por las fallas en la infraestructura de los servicios tanto en sus casas como en sus alrededores, estos riesgos provocan enfermedades y muertes, que son las principales causas de la pobreza urbana pero que no causan degradación ambiental.
Su hipótesis entonces es que la pobreza urbana no es el principal contribuyente a la degradación ambiental, sino que es la principal “víctima”. Es claramente una afirmación de tipo general. Existe en la misma una relación entre variables, condición necesaria para una buena formulación de la misma.
“It is often assumed that urban poverty is linked to environmental degradation or even that it is a major cause of environmental degradation. This article describes how this is not so. Indeed, the key relationship between environmental degradation and urban development is in regard to the consumption patterns of nonpoor urban groups (especially high-income groups) and the urban-based production and distribution systems that serve them” (Satterthwaite, 2003, 74).
Si tomamos estrictamente las afirmaciones de Satterwaite en el párrafo precedente deberíamos hipotetizar que en los países desarrollados donde hay mayor nivel de consumo y deshechos por parte de los sectores medios debería haber mayores niveles de pobreza. Por el contrario, en los países pobres, con una clase media de menor cuantía y menor consumo en términos relativos debería haber menos pobreza urbana.
Increíblemente el autor hace deducciones a partir de su hipótesis que van en el sentido contrario de las recién señaladas. Veamos:
“Ironically, at a continental or global level, high levels of urban poverty in Africa, Asia, and Latin America (which also means low levels of consumption, resource use, and waste generation) have helped to keep down environmental degradation” (Satterthwaite, 2003, 74).
Para el autor, entender el vínculo entre pobreza y degradación ambiental es clave para reorientar la política pública:
“A more precise understanding of the links between urban poverty and the environment is needed because this can provide the basis for combining improved environmental management with poverty reduction. Faulty diagnoses of the links between poverty and environmental degradation have led to inappropriate, ineffective, and often antipoor policies. If urban poverty and, by implication, the poor are seen as the cause of environmental degradation, policies to inhibit the movement of the poor to urban areas may be seen as a logical policy response. A failure to recognize the contribution of middle- and upper-income groups to environmental degradation also implies a failure to put in place the environmental frameworks that are needed to keep down environmental degradation” (Satterthwaite, 2003, 74-75).
La argumentación de Satterthwaite adolece de un problema fundamental. Hay una gran diferencia en postular que la pobreza es “consecuencia” de la degradación ambiental y postular que la pobreza es “víctima” de dicho fenómeno. Podemos afirmar que se trata de dos modalidades discursivas con lógicas muy diferentes. Por un lado, la lógica de la causalidad. No sólo es necesario poder demostrar con datos que hay una influencia que va desde la degradación ambiental hacia la generación de pobreza (así como tener una estrategia de control que permita confiar en que la relación hallada no es espúrea). También es necesario poder demostrar teóricamente cuáles son los nexos causales entre ambos fenómenos (o dicho de otra manera, es necesario teorizar acerca de cómo, a través de qué mecanismos, la degradación ambiental genera pobreza). Por otro lado, está la lógica de la denuncia social. Afirmar que la pobreza es la principal víctima de los problemas medioambientales es una manera de intervenir en el debate sobre las condiciones de vida de los pobres urbanos en las regiones más desiguales del planeta. Intervenir a favor de los pobres urbanos es una “causa social” tan legítima como cualquier otra pero que no requiere de un herramental analítico y empírico para su debida fundamentación. Es decir, no es necesario que la ciencia social demuestre que hay una relación de causalidad entre ambos fenómenos para inclinar nuestra sensibilidad a la defensa de los pobres urbanos. Basta con que nuestros valores nos indiquen que las condiciones de vida de los pobres urbanos son injustas para abogar por su mejora.
La principal crítica que se puede hacer al trabajo de Satterthwaite en este sentido, es que no separa analíticamente estas dos modalidades de discurso. Por tanto, la noción de “causa” y la noción de “víctima” aparecen confundidas en su argumentación.
2.2 La estrategia metodológica
A lo largo del artículo el autor intenta demostrar que:
Las poblaciones pobres enfrentan riesgos ambientales y que estos riesgos tienen efectos en el mantenimiento de la situación de pobreza.
Las poblaciones pobres no están involucradas en actividades que generen degradación en el medio ambiente (como por ejemplo alto consumo de combustibles fósiles).
Las políticas de manejo ambiental innovadoras implementadas en los tres continentes seleccionados tienden a generar “alivio” respecto a los riesgos ambientales que enfrentan los pobres urbanos.
Un repaso de los tres puntos anteriores permite ver claramente que el autor no tiene una estrategia de prueba clara acerca de la relación entre degradación ambiental y pobreza. Es decir, no refiere literatura que aborde el vínculo causal entre ambos fenómenos. En consecuencia, el artículo no presenta estrategia alguna para controlar si la supuesta relación entre degradación y pobreza es espúrea o no.
Este último aspecto no es menor. La relación entre degradación ambiental y pobreza puede ser consecuencia de la existencia de una tercera variable: el estilo de desarrollo económico de los países o regiones, por ejemplo. Es sabido que ambos problemas (ambientales y asociados a distribución del ingreso) están fuertemente relacionados el desarrollo económico.
También podría pensarse que la pobreza es mayor en aquellos lugares donde las políticas sociales y gubernamentales son ineficientes para abordar el problema. Sin embargo, el autor directamente no se cuestiona la existencia de otros elementos que podrían ser la verdadera razón detrás de las apariencias.
Otro elemento llamativo es que el abordaje metodológico no incluye la recopilación de información relativa al impacto que el estilo de consumo de las clases medias y altas tiene sobre la degradación ambiental (pese a que esta es una de las hipótesis más fuertes del trabajo).
En cuanto a la presentación de evidencia, el autor no presenta datos cuantitativos que permitan creer en sus afirmaciones. El autor simplemente menciona las variables influyentes y como es que éstas pueden estar relacionadas. Para ejemplificar, al momento de hablar de las necesidades básicas insatisfechas, la falta de agua potable, acceso a la educación, el consumo de recursos no renovables, podría haber expuesto cifras que respaldaran sus afirmaciones. Entendemos que de haber utilizado valores en profundidad sobre todas las variables enumeradas, o al menos una cantidad representativa de las mismas, el trabajo se hubiera visto muy enriquecido.
Dedica segmentos importantes del paper a mostrar los problemas que enfrentan los pobres urbanos como la falta de agua por cañería, la sanidad, recolección de residuos, transporte público inadecuado, dificultades en obtener atención médica, entre otras. Sumado a esto están las consecuencias propias de la degradación ambiental como el peligro de enfermedades asociadas a una mala administración de los residuos, falta de agua potable, que aumentan el riesgo de propagación de las enfermedades, la utilización de medios precarios de calefacción que generan contaminación del aire en el hogar (indoor air pollution), así como contaminantes químicos que afectan la salud en la vida urbana, entre otros. Sin embargo, al intentar demostrar las relaciones de causalidad que refutan la idea de que la pobreza urbana es la que genera mayor degradación ambiental, omite el análisis de las causas que generan la degradación ambiental por parte de los patrones de consumo de las clases medias y altas. Plantea al inicio del trabajo una relación entre clases medias y altas y degradación, y pobreza con riesgos ambientales, sin embargo en el trabajo desarrolla solamente una de las caras del problema. No muestra cómo llega a la conclusión que las clases medias y altas son las que efectivamente causan la degradación ambiental.
Por más que se enfoque en demostrar por qué la pobreza no es el principal contribuyente a la degradación ambiental, no utiliza datos numéricos que respalden sus afirmaciones. Entendemos que el trabajo se habría enriquecido mucho de haber utilizado, por ejemplo, patrones de consumo, utilización de recursos, índices de contaminación, entre otros, que permitieran contrastar los valores entre las clases socioeconómicas en cuestión.
En esto podemos ver una falla en la utilización del método comparativo que le hubiera permitido reafirmar su hipótesis. Es decir, mediante la utilización de datos fidedignos podría haber hecho comparaciones que podrían haber clarificado la causalidad expuesta.
2.3. La muestra
Satterthwaite elige África, Asia y América Latina como su muestra, y lo justifica cuando dice que estos tres grupos tienen aproximadamente tres cuartos de la población urbana del mundo y las ciudades con mayor y más rápido crecimiento. El futuro será predominantemente urbano, y la creciente urbanización ha sido acompañada en todos los casos por un crecimiento de la pobreza. Se espera que siga creciendo en la mayoría de los países porque las inversiones suelen ser principalmente en zonas urbanas.
Es una elección que identificamos dentro del concepto de muestreo completo en la investigación cualitativa de Uwe Flick. El muestreo completo es una estrategia que a partir de ciertos criterios determina la totalidad de casos posibles. “En los diseños de investigación que utiliza definiciones a priori de la estructura de la muestra las decisiones de muestreo se toman con vistas a seleccionar casos o grupos de casos” (2). El por qué de esta muestra es la relevancia de la pobreza urbana en estos continentes y más específicamente en los países que lo conforman (de ahí la distinción de América Latina en lugar de América en general). Es la pobreza urbana lo que el autor quiere analizar, y cómo la misma está relacionada a la degradación ambiental. Es por eso que elige las áreas de mayor urbanización y más creciente urbanización.
Sin embargo, entendemos que otra manera de abarcarlo podría haber sido tomar los países con mayores valores en degradación ambiental, consumo de recursos no renovables y otras características que afectan a la pobreza urbana, y a partir de ello constatar efectivamente la existencia de una pobreza urbana como tal. Si son los factores ambientales los que provocan este tipo de pobreza, ¿por qué ir a donde está la pobreza y no a donde están los factores que supuestamente la generan?
Es menester señalar que el autor asume las limitaciones de su muestra en la medida que reconoce que la misma cubre más de 1500 millones de personas y que no toma en cuenta la gran diversidad entre los centros urbanos. Por otro lado, afirma que en general cuando se estudia sobre la pobreza en África, Asia y América Latina, las estimaciones se centran en el nivel de ingresos, de consumo y en la línea de pobreza; sin tener en cuenta las condiciones del hogar y la falta de servicios básicos como ser el agua potable, educación, salud, transporte público y comunicaciones, factores que él introduce en su artículo.
3. Conclusión
Partiendo de las críticas expuestas anteriormente, entendemos que la investigación podría haber sido encarada de otra manera a fin de tener mayor credibilidad o al menos poder exponer argumentos más confiables.
En primer lugar, debemos partir de los conceptos para generar teoría, confirmar la pobreza y ver si efectivamente donde hay pobreza hay degradación ambiental. Entendemos que hubiera tenido mayor riqueza el confirmar aspectos como degradación ambiental, falta de saneamiento, emisión de carbono, entre otros, para así ver si en los momentos que todos estos factores se presentan también lo hace la pobreza.
Por otro lado, hubiese sido necesario dar mayor relevancia al respaldo en datos reales para dar credibilidad a sus afirmaciones. Ejemplos podrían ser cuántas personas de la muestra acceden efectivamente a agua potable, saneamiento, transporte público o cuales son los peligros ambientales que se presentan y en qué medida. A partir de ello afirmar la existencia de una relación y en qué sentido se da la misma.
Es imprescindible que la teoría sirva para algo relevante en la realidad. Se debe poder entender al objeto y corresponderlo con la realidad, de ahí la importancia de respaldar todo lo dicho manteniendo una lógica de investigación que vincule teoría y evidencia empírica.
El autor realiza, en ciertas ocasiones, “recomendaciones” a los hacedores de políticas públicas encargados de subsanar los problemas derivados de la degradación ambiental así como de la pobreza. El problema con esto es que hace recomendaciones sobre la base de un trabajo empírico muy débil.
(1) SATTERTHWAITE, David. The Links between Poverty and the Environment in Urban Areas of Africa, Asia, and Latin America. En Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 590. Nov. 2003. [Online]. Pp.73-92, noviembre 2003. [citado 13 mayo 2011]. Disponible en Internet: <http://www.jstor.org/stable/3658546>
(2) FLICK, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. En: Material de la materia Métodos de Investigación 2011.
.
*Estudiantes de la Licenciatura en Estudios Internacionales
Depto de Estudios Internacionales
FACS – Universidad ORT Uruguay
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KHAN, Mahmood Hasan. 2001. [online] [citado 30 junio 2011] Disponible en Internet: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues26/esl/issue26s.pdf>
SATTERTHWAITE, David. The Links between Poverty and the Environment in Urban Areas of Africa, Asia, and Latin America. En Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 590. Nov. 2003. [Online]. Pp.73-92, noviembre 2003. [citado 13 mayo 2011]. Disponible en Internet: <http://www.jstor.org/stable/3658546>Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.